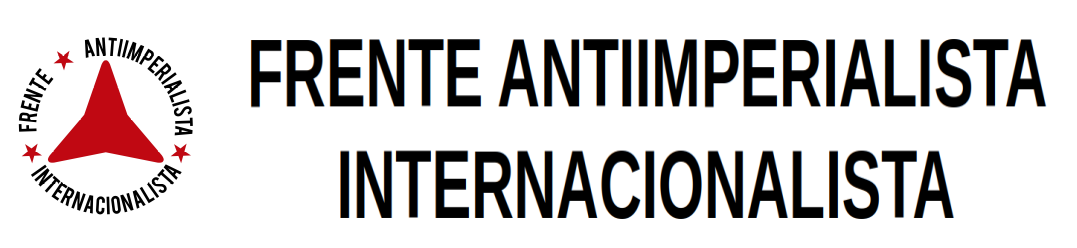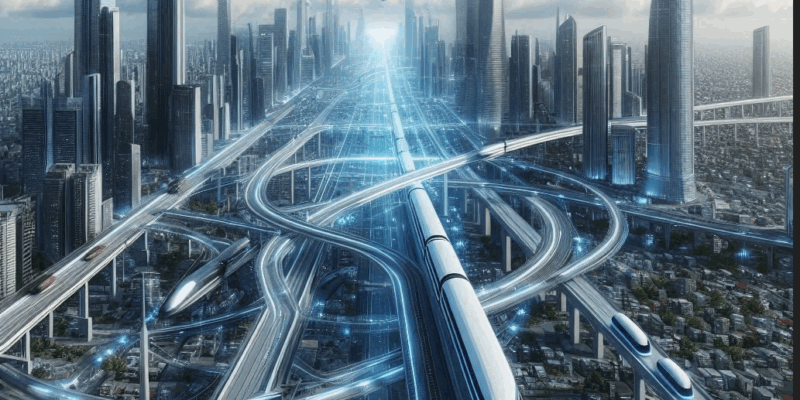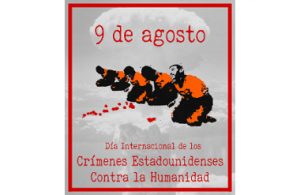El Estado socialista de transición y las contradicciones del sistema mundial multipolar. Torkil Lauesen
Introducción
El objetivo de este artículo es examinar el papel del Estado socialista en transición en el emergente sistema mundial multipolar —principalmente China— como potencia importante, tanto para contrarrestar la hegemonía en declive de Estados Unidos como para impulsar la organización de un sistema mundial multipolar, tanto en el sentido económico como político.
En la primera sección presento el concepto de Estado socialista en transición. A continuación, utilizando la herramienta analítica de la contradicción principal, describo la transformación del sistema mundial bipolar, tras la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización, pasando al sistema mundial unipolar durante la globalización neoliberal y, finalmente, a la actual transformación hacia la multipolaridad. Este desarrollo histórico ha influido de manera significativa en los Estados-nación, que constituyen el aspecto multipolar actual del nuevo orden mundial.
Una vez establecidos los conceptos de Estado de transición y multipolaridad, analizo su interacción en el sistema mundial. En primer lugar, su posición como un aspecto, frente al declive de la hegemonía estadounidense, en la contradicción principal actual. A continuación, la contradicción dentro del sistema mundial multipolar. Tanto la interacción entre el estado transicional y los estados capitalistas nacionalistas del Sur Global, como la relación entre la lucha contra la hegemonía estadounidense a nivel estatal y la lucha de clases, representada por el movimiento, la organización y los partidos políticos, tanto en el propio estado transicional como en los estados capitalistas del sistema mundial, tanto del Sur como del Norte.
Por último, intentaré extraer algunas conclusiones estratégicas de este análisis, que pueden ser útiles en la futura lucha para acabar con el capitalismo y construir el socialismo.
¿Qué es el Estado de transición?
El modo de producción capitalista se acumula a escala mundial. Sin embargo, su gobernanza política se lleva a cabo a través del sistema de Estados-nación competidores organizados en un sistema mundial estructurado en centro y periferia. Mientras el modo de producción capitalista sea vital y desarrolle las fuerzas productivas, dominará el sistema mundial. Marx establece este principio fundamental del materialismo histórico en Grundrisse:
«Ningún orden social es destruido antes de que se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las que es suficiente, y las nuevas relaciones de producción superiores nunca sustituyen a las antiguas antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el marco de la vieja sociedad».
¿Por qué? Mientras el modo de producción capitalista sea dinámico, genere beneficios y amplíe la acumulación, reforzará el poder de la clase dominante y del Estado hegemónico en el sistema mundial. Sin embargo, cuando el modo de producción se vuelve disfuncional, cuando se bloquea el desarrollo de las fuerzas productivas, el sistema entra en crisis.
Esto era lo que Marx y Engels pensaban que estaba en la agenda en 1848, cuando escribieron el «Manifiesto Comunista» y afirmaron que «un espectro acecha a Europa: el espectro del comunismo». Sin embargo, el capitalismo logró resolver las crisis intensificando la explotación imperialista, primero a través del Imperio Británico y luego mediante el neocolonialismo liderado por Estados Unidos. Esto profundizó la estructura centro-periferia del sistema mundial. La transferencia de valor creó un desarrollo capitalista dinámico en el centro y un subdesarrollo en la periferia. Países ricos, países pobres, el Norte y el Sur globales. Esta «solución espacial» salvó el modo de producción capitalista —en su conjunto— a lo largo del siglo XX, pero bloqueó el desarrollo de las fuerzas productivas en las colonias, el Tercer Mundo —el Sur global—, lo que provocó revoluciones e intentos de establecer un modo de producción socialista, comenzando con la revolución rusa y continuando a lo largo del siglo.
Todo esto ocurrió dentro de un sistema mundial en el que el modo de producción capitalista en su conjunto era dominante en términos de tecnología, finanzas y poder político y militar.
Por lo tanto, los Estados que buscaban desarrollar un modo de producción socialista solo podían establecer un modo de producción transitorio, para desarrollar las condiciones previas para avanzar hacia el socialismo en una etapa posterior. Para facilitar esto y sobrevivir como Estado en el sistema mundial, tuvieron que establecer un Estado transitorio correspondiente. Este tiene dos tareas principales: defender el poder del gobierno pro-pueblo y desarrollar las fuerzas productivas para satisfacer las necesidades del pueblo y dar el primer paso hacia un modo de producción socialista. Para lograrlo, han seguido estrategias cambiantes, a veces interactuando con el sistema capitalista dominante, a veces persiguiendo una estrategia para una revolución mundial y a veces se vieron obligados al aislamiento.
Sus intentos por construir el socialismo se vieron necesariamente distorsionados e incluso han sido revertidos por los estados capitalistas dominantes. Por lo tanto, no debemos ver la Comuna de París, la revolución alemana, la Unión Soviética, la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea, Cuba, Vietnam, etc., como una serie de fracasos que demuestran la imposibilidad de establecer algún tipo de socialismo ideal, sino como un largo proceso de resistencia contra el capitalismo, preparando el terreno, dando pasos para cambiar el equilibrio de poder en el sistema mundial, aprendiendo y adquiriendo experiencia en la construcción del socialismo.
En este largo proceso de transición del capitalismo al socialismo, ha habido diferentes etapas, definidas por la interacción entre los Estados de transición y la resistencia al capitalismo por parte de los movimientos, por un lado, y el sistema mundial capitalista, por otro. El capitalismo ha sido capaz de modificar, cambiar y cooptar gran parte de la resistencia para continuar su desarrollo dinámico, desde el colonialismo hasta el neocolonialismo y la globalización neoliberal, cambiando la división internacional del trabajo, en un esfuerzo constante por maximizar los beneficios.
Por su parte, las diferentes revoluciones e intentos de construir el socialismo han creado múltiples narrativas sobre cómo debe hacerse la revolución, quién es el sujeto revolucionario y diferentes estrategias para construir y visiones del socialismo, vinculadas a los diferentes momentos y lugares de la lucha: desde los levantamientos urbanos más o menos espontáneos de 1848 y la Comuna de París, con sus barricadas en las calles y ciudadanos armados defendiendo sus barrios; la revolución alemana y rusa tras la Primera Guerra Mundial, con los trabajadores industriales utilizando huelgas y los soldados amotinándose, formando «unidades armadas rojas» para tomar el poder del Estado; hasta la lucha guerrillera y la «guerra popular» contra el colonialismo por parte de los movimientos de liberación nacional, después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de estos movimientos lograron tomar el poder estatal y formar Estados de transición, llevando la lucha antiimperialista al nivel de confrontación interestatal, como la Unión Soviética, la República Popular China, Yugoslavia, las Repúblicas Populares de Europa del Este, la República Popular de Corea, Cuba y Vietnam. Los Estados de transición establecidos dieron espacio y a menudo apoyaron a los movimientos antiimperialistas en su continua lucha por el poder estatal a lo largo del siglo XX.
Debemos recordar que las diferentes visiones del socialismo, estrategias y formas de lucha están vinculadas a diferentes momentos y lugares en el largo proceso de transición del capitalismo al socialismo. Cada nueva etapa tiene su propio actor principal y formas de lucha vinculadas a la contradicción económica y política en el sistema mundial.
El partido comunista y sus instituciones estatales
El Estado es el producto y la manifestación de las contradicciones de clase. Una clase dominante, ya sean los capitalistas o el proletariado, necesita el poder estatal para mantener su modo de producción. En la lucha por el poder estatal, el partido comunista representa los intereses del proletariado. Sin embargo, en su lucha contra el imperialismo, los comunistas a menudo han formado alianzas con fuerzas políticas que representan a otras clases, como la pequeña burguesía y la burguesía nacional.
Al alcanzar el poder estatal, los partidos comunistas han formado normalmente los llamados «partidos-estado», lo que significa que el partido comunista forma el gobierno y controla las principales instituciones estatales. Sin embargo, la diferencia entre el partido comunista y las instituciones estatales en el estado de transición no es solo formal. Se trata de dos organizaciones diferentes en cuanto a quiénes representan, sus métodos de trabajo, sus objetivos y su discurso. El Partido Comunista representa al proletariado y su objetivo es el socialismo a nivel nacional y mundial. Con este fin, mantiene relaciones entre partidos con otros partidos comunistas y su discurso es marxista. El gobierno del partido-Estado representa al pueblo, a todas las clases, incluidos los capitalistas nacionales y los intereses del capital transnacional residente. Las tareas de las instituciones estatales son el desarrollo nacional, la estabilidad y la armonía. La administración funciona según el estado de derecho. La institución estatal también se ocupa de las relaciones económicas y políticas exteriores con otros Estados. La tarea es, una vez más, mejorar el desarrollo nacional y la seguridad del Estado en transición en el sistema mundial. El discurso de la diplomacia no es la lucha de clases y la revolución mundial, sino el beneficio mutuo y el respeto.
Por un lado, el partido-Estado en transición cuenta con los instrumentos políticos, económicos e institucionales para garantizar que las contradicciones entre el proletariado y la burguesía no se salgan de control, poniendo en riesgo el poder estatal y el desarrollo económico. Por otro lado, el Partido Comunista debe liderar la lucha de clases proletaria para garantizar el desarrollo del socialismo. La distancia entre las dos capas organizativas varía y, en ocasiones, se acercan entre sí, llegando incluso a fusionarse, dependiendo de las contradicciones nacionales y globales.
Para los Estados de transición, la supervivencia dentro de un sistema mundial dominado por el capitalismo ha sido históricamente una prioridad. Su estrategia ha variado a lo largo del siglo XX, oscilando entre la confrontación y la coexistencia más o menos pacífica y la adaptación al capitalismo.
La estrategia, la práctica y el discurso de las dos unidades organizativas —el Partido Comunista y las instituciones estatales— se han transformado por la interacción entre la contradicción principal cambiante en el sistema mundial y las contradicciones nacionales internas. La Unión Soviética fluctuó entre la confrontación, la alianza, el intento de coexistencia pacífica y la cooperación, lo que condujo a su disolución. La República Popular Democrática de Corea desarrolló una forma de aislamiento defensivo impuesto por la ola de la Guerra de Corea. El Estado cubano también se ha visto empujado a una posición defensiva y parcialmente aislada frente a Occidente, pero al mismo tiempo ha optado por una política exterior antiimperialista ofensiva. Muchos de los partidos-Estados posrevolucionarios del Tercer Mundo han cedido a la presión económica, política y militar del sistema mundial capitalista que los rodea, volviendo a caer en un modo de producción capitalista y un Estado burgués.
El Estado transicional chino
Cuando el Partido Comunista declaró la República Popular China en 1949 y estableció el partido-Estado, Mao no solo habló como presidente de un partido revolucionario, sino también como líder de un país muy pobre, devastado por décadas de guerra, en un sistema mundial dominado por el capitalismo liderado por Estados Unidos como nueva potencia hegemónica. El Partido Comunista tuvo que hacer la difícil transición de «romper» a «construir».
Al pasar de la lucha revolucionaria a la construcción del socialismo en un sistema mundial hostil, la contradicción de clases tuvo que abordarse de una nueva manera. China necesitaba estabilidad, unidad y desarrollo económico para mejorar las condiciones de las masas que vivían en la pobreza extrema. De ahí la política de «Nueva Democracia», basada en cuatro clases sociales: el campesinado, el proletariado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. En política exterior, China mantuvo un perfil revolucionario, más o menos forzado por el aislamiento imperialista del país. China se enfrentó a la amenaza de la agresión estadounidense y llegó a una confrontación militar directa con Estados Unidos en la Guerra de Corea.
A medida que el «Tratado de Amistad» entre la Unión Soviética y China, firmado en 1950, comenzó a surtir efecto, el Gobierno chino se volvió menos dependiente de los capitalistas nacionales. Sin embargo, a medida que la ruptura entre la Unión Soviética y China se fue agudizando a lo largo de los años sesenta, Mao tuvo que recurrir al espíritu revolucionario dentro de China y esperar que la ola revolucionaria de los largos años sesenta generara más Estados socialistas de transición en el Tercer Mundo, formando un nuevo bloque socialista.
Con consignas como «¡Es justo rebelarse! ¡Hacer la revolución no es un delito! ¡Bombardead la sede!», Mao se movilizó contra cualquier autoridad dentro del partido o las instituciones estatales que se considerara que estaba tomando «el camino capitalista». Para Mao, la Revolución Cultural fue una lucha para mantener al proletariado al frente de las instituciones estatales, contra una sigilosa contrarrevolución capitalista, pero también generó una división en el Partido Comunista y el colapso de las funciones de las instituciones estatales.
Durante la Revolución Cultural, las contradicciones que existían dentro del pueblo y dentro del Partido Comunista se trataron como si fueran una contradicción de clases antagónica, entre el proletariado y el capital. Sin embargo, en realidad se trataba del choque entre dos estrategias diferentes dentro del Partido Comunista sobre cómo manejar la contradicción entre el modo de producción capitalista circundante y el esfuerzo de China por construir el socialismo. Liu Shaoqi y Deng Xiaoping no representaban a la clase capitalista, sino que estaban a favor de utilizar elementos del modo de producción capitalista para potenciar el desarrollo de las fuerzas productivas, bajo la dirección del Partido Comunista.
Esto no quiere decir que la diferencia entre las estrategias no fuera importante, pero el cambio de la movilización del pueblo por parte de Mao, basándose en la moral socialista, al uso de incentivos materiales y la «apertura», también refleja el cambio en el sistema mundial circundante, desde el espíritu revolucionario de los «largos años sesenta» hasta la contraofensiva del capital en forma de globalización neoliberal. Una indicación del carácter no antagónico entre las dos líneas dentro del Partido Comunista, sino más bien de un cambio en la contradicción principal del sistema mundial, es que el propio Mao tomó la iniciativa de poner fin a la Revolución Cultural e invitar a Henry Kissinger y Richard Nixon a Pekín en 1971.
Tras la muerte de Mao en septiembre de 1976, Deng Xiaoping sustituyó el énfasis de Mao en la continuación de la lucha de clases dentro del Estado de transición por una política de pragmatismo económico centrada en el desarrollo de las fuerzas productivas, utilizando medidas capitalistas. En 1978, el Partido Comunista rompió con la posición anterior de que la lucha de clases, durante el desarrollo hacia el socialismo, era la principal contradicción y promovió en su lugar la «modernización socialista» como nueva línea. La línea del partido mantenía que la lucha de clases seguía existiendo, pero como una contradicción secundaria.
La apertura hacia la globalización del capital transnacional supuso la expansión de las relaciones de producción privadas nacionales y extranjeras. Esto generó una tendencia ideológica que se denominó «liberalización burguesa». El secretario general del Partido Comunista, Zhao Ziyang, encargado de aplicar el programa de reformas de Deng desde 1986, se vio influido por las ideas neoliberales, afirmando que el concepto marxista de lucha de clases estaba obsoleto, y se puso del lado de los manifestantes de la plaza de Tiananmen. Después de que el levantamiento terminara en un enfrentamiento violento el 4 de junio de 1989 entre los manifestantes y la policía y el ejército, con muchas muertes en ambos bandos, Deng Xiaoping se dio cuenta del peligro de la «liberalización burguesa» y afirmó que:
«Parece que una Guerra Fría ha llegado a su fin, pero que otras dos ya han comenzado: una se libra contra todos los países del Sur y del Tercer Mundo, y la otra contra el socialismo. Los países occidentales están librando una tercera guerra mundial sin armas de fuego. Con esto quiero decir que quieren promover la evolución pacífica de los países socialistas hacia el capitalismo».
Quedó claro que el Partido Comunista tenía que centrarse más en el frente ideológico, señalando que la lucha de clases aún existía en China. Jiang Zemin, el nuevo secretario general (1989-2002) tras la destitución de Zhao Ziyang, afirmó en su discurso conmemorativo del 78.º aniversario de la fundación del Partido en 1991:
«La lucha de clases ya no es la principal contradicción en nuestro país, pero durante un cierto período seguirá existiendo dentro de ciertos límites; además, en determinadas condiciones, puede intensificarse».
Y así fue. Las fábricas gestionadas por capital transnacional en el sur de China, como la taiwanesa Foxconn y la japonesa Honda, por ejemplo, fueron escenario de violentas luchas laborales. Se produjeron miles de incidentes de lucha laboral por la privatización de empresas estatales y por la introducción de las fuerzas del mercado, el deterioro del bienestar social y la corrupción.
Hu Jintao, secretario general (2002-2012), intentó calmar los ánimos defendiendo el principio de una «sociedad armoniosa». La contradicción entre el dominio político sobre la economía y el poder de la economía de mercado debía resolverse de tal manera que la dinámica del mercado pudiera servir al desarrollo del socialismo. Por un lado, había que reconocer y proteger la propiedad privada de las fuerzas productivas; por otro, había que controlar los aspectos negativos del capitalismo, el daño causado a la sociedad por lo que se denominaba la «expansión desordenada del capital».
La «apertura» de China al capital transnacional, la externalización de la producción industrial y la consiguiente transferencia de tecnología tuvieron un efecto positivo en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero a medida que aumentaba la propiedad privada, también tuvieron efectos negativos en la vida social. Las condiciones laborales en las empresas capitalistas nacionales y transnacionales se deterioraron, la desigualdad en la sociedad se amplió, los problemas ecológicos, la migración laboral interna, los problemas de vivienda en las grandes ciudades y el nivel general de estrés empeoraron.
A raíz de la crisis financiera mundial de 2006-2007, el Partido Comunista comenzó a cambiar de rumbo para hacer frente a los efectos negativos de la intrusión del capitalismo. Como resultado de la nueva postura, se produjeron varios cambios: un cambio de una economía orientada a la exportación a otra que enfatiza el mercado interno, la erradicación de la pobreza en las zonas rurales, la represión de la corrupción y la insistencia en que la lucha de clases sigue siendo un problema. La llegada al poder de Xi Jinping en 2012 repitió la postura de Jiang Zemin. En 2014, Xi explica:
«La posición política del marxismo es principalmente una posición de clase, que aplica el análisis de clase. Algunas personas dicen que esta idea ya no se corresponde con la era actual, lo cual es un punto de vista erróneo. Cuando decimos que la lucha de clases en nuestro país no es la principal contradicción, no estamos diciendo que en nuestro país la lucha de clases dentro de ciertos límites ya no exista, ni que en la esfera internacional tampoco exista».
La clase capitalista no es una fuerza políticamente bien organizada que pueda desafiar el poder estatal del proletariado, pero la expansión de la propiedad privada y el cambio de conciencia que la acompaña, en forma de normas y valores en la sociedad —la «liberalización burguesa»— sigue siendo un desafío. Cuando Xi habla de la importancia de las «luchas» ideológicas, no se refiere a la «lucha de clases» en el sentido tradicional. Xi advierte contra «la adoración del dinero, el hedonismo, el ultraindividualismo y el nihilismo histórico». Afirma que «la formación de ideales y creencias firmes no se logra de la noche a la mañana ni de una vez por todas, sino que debe templarse y ponerse a prueba constantemente en la lucha concreta».
Tras cuarenta años de «apertura» hacia la globalización neoliberal, sería un error restar importancia al papel de la lucha de clases en China. Dada la expansión de las relaciones de producción capitalistas en las últimas décadas, es obvio que las contradicciones de clase se intensificarían.
Los problemas a los que se enfrenta China hoy en día son muy diferentes de los de la década de 1970, cuando Deng Xiaoping definió la principal contradicción como la que existía entre el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y la creciente demanda de bienes por parte de las masas. Sin embargo, según Xi, el desarrollo pasado se caracterizó por un crecimiento capitalista desequilibrado que profundizó la desigualdad, las divisiones entre el campo y la ciudad y creó una relación insostenible con el medio ambiente. Además, el individualismo y la codicia han ganado terreno a expensas de la solidaridad y la comunidad. Xi ha redefinido ahora la principal contradicción como el desarrollo desequilibrado e inadecuado y las crecientes necesidades de la población de una vida mejor.
Para aliviar las contradicciones, Xi hace hincapié en la política de «prosperidad común» en lugar de la de Deng de «que algunos se enriquezcan primero». Se introdujeron nuevas leyes fiscales para redistribuir la riqueza, una gran campaña para eliminar la pobreza rural, nuevas leyes para regular las condiciones de trabajo y normas para reducir la especulación en el sector inmobiliario. Al mismo tiempo, Xi Jinping subrayó la necesidad de promover la unidad y las relaciones armoniosas entre clases.
Xi, como marxista instruido, sabe todo sobre la lucha de clases como motor del cambio social. A menudo afirma la adhesión del partido al marxismo y al objetivo del comunismo, pero rara vez habla de la lucha de clases específica en China y del futuro del sector capitalista nacional, tanto nacional como transnacional. Xi no solo es el líder del Partido Comunista, sino también el presidente de la República Popular China, que necesita la unidad nacional y la armonía de clases para continuar con el desarrollo económico y la seguridad nacional. Esta combinación de comprender el papel transformador de la lucha de clases y promover la armonía de clases dentro del Estado transnacional no es esquizofrénica ni una expresión de revisionismo. Refleja el verdadero dilema —o ejercicio de equilibrio— entre la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas y la seguridad en un Estado en transición, dentro de un mundo todavía dominado por el modo de producción capitalista, por un lado, y, por otro, la necesidad de la lucha de clases proletaria para mantener el poder estatal e impulsar un modo de producción socialista.
Para encontrar el equilibrio adecuado entre estas dos posiciones, es importante comprender y diferenciar las fases del largo proceso de transformación hacia el socialismo. Debemos distinguir entre cuándo hablamos del desarrollo de las fuerzas productivas —en un estado de transición— en un sistema mundial aún dominado por el modo de producción capitalista, y cuándo hablamos de la transformación final del modo de producción, del capitalista al socialista.
En la fase actual, todavía es posible utilizar la gestión capitalista y las fuerzas del mercado para avanzar hacia el socialismo. En la segunda fase, cuando el modo capitalista ya no domine el sistema mundial, debemos eliminar los elementos residuales del modo de producción capitalista, ya que estos ya no desempeñan un papel progresista en el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que bloquean —e incluso destruyen— el desarrollo humano.
Este es el punto de inflexión, cuando llega el momento de pasar de aprovechar el modo de producción capitalista a eliminarlo, y liberar al modo de producción socialista de las restricciones residuales del capitalismo. Nos estamos acercando al punto en el que la necesidad de otro modo de producción se hace cada vez más apremiante, a medida que se acelera la destrucción de la ecología y el clima mundiales bajo el capitalismo actual.
Tras esta descripción del estado de transición, paso al desarrollo del sistema mundial multipolar definido como un orden mundial en el que existen múltiples centros de poder económico y político que tratan de resolver los conflictos y crear un desarrollo hacia una mayor igualdad global.
El sistema mundial multipolar
Para comprender las contradicciones del actual sistema mundial multipolar, debemos ver cómo surgieron estos nuevos polos, ya que eso determina sus características. El pasado sigue existiendo en el presente. Primero, el proceso de descolonización y, después, la globalización neoliberal han transformado el Sur Global.
Al final de la Segunda Guerra Mundial interimperialista, Estados Unidos emergió finalmente como la nueva potencia hegemónica tras el Imperio Británico. Sin embargo, la Unión Soviética también salió fortalecida de la guerra. La fuerza militar que había construido desde la Revolución Rusa demostró ser lo suficientemente poderosa como para vencer a la maquinaria bélica alemana. A pesar de los inmensos costes humanos y materiales de la guerra, la Unión Soviética se había consolidado como un actor político importante en el sistema mundial, asegurando el establecimiento de Estados de transición en Polonia, la RDA, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. En el transcurso de la guerra, Yugoslavia y Albania también se establecieron como Estados socialistas de transición. En Asia, la República Popular Democrática de Corea se fundó en 1948 y la República Popular China se proclamó en 1949. Todos estos Estados socialistas de transición formaron un bloque socialista que creó un sistema mundial bipolar, con Occidente, liderado por Estados Unidos, como aspecto dominante.
La formación de nuevos Estados en Asia y África
Este cambio en la estructura de poder dentro del sistema mundial, junto con la transición del colonialismo al neocolonialismo, creó una «ventana de oportunidad» para los movimientos de liberación, en lo que se convirtió en el Tercer Mundo. A lo largo de los años 50, 60 y principios de los 70, con su punto álgido en los levantamientos de 1968, una ola revolucionaria se extendió por todo el mundo. Inspirados por la victoria antiimperialista en China y la lucha exitosa en Vietnam, surgieron movimientos revolucionarios en numerosos países: Laos, Camboya, India, Nepal, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Palestina, Líbano, Yemen del Sur, Omán, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Zimbabue, Sudáfrica, Namibia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Chile, Uruguay y México. En algunos de estos países, los movimientos socialistas llegaron al poder y establecieron frágiles Estados de transición con una perspectiva socialista. En la década de 1965-1975, la principal contradicción a nivel mundial era entre el imperialismo, liderado por Estados Unidos, y los numerosos movimientos antiimperialistas y los nuevos Estados de transición del Tercer Mundo, que intentaban construir el socialismo.
Sin embargo, la liberación nacional resultó más fácil de conseguir que poner fin a la explotación imperialista y construir el socialismo. Los movimientos anticolonialistas eran muy conscientes de que la lucha por desarrollar las fuerzas productivas era una continuación necesaria de la liberación nacional hacia el socialismo. En Argelia, Frantz Fanon planteó el problema de la transición de un movimiento de liberación nacional del ámbito político-militar al político-económico. El trabajador sustituyó a la guerrilla como sujeto revolucionario:
Hoy en día, la independencia nacional y la construcción de la nación en las regiones subdesarrolladas adquieren un aspecto completamente nuevo… todos los países sufren la misma falta de infraestructuras… Pero también un mundo sin médicos, sin ingenieros, sin administradores…Cuando un país colonialista, avergonzado por la demanda de independencia de una colonia, proclama pensando en los líderes nacionalistas: «Si queréis la independencia, tomadla y volved a la Edad Media», el pueblo recién independizado asiente con la cabeza y acepta el reto. Y lo que vemos en realidad es que el colonizador retira su capital y sus técnicos y rodea a la joven nación con un aparato de presión económica. La apoteosis de la independencia se convierte en la maldición de la independencia. Los amplios poderes coercitivos de las autoridades coloniales condenan a la joven nación al retroceso… A los líderes nacionalistas no les queda entonces más remedio que recurrir a su pueblo y pedirle que haga un esfuerzo gigantesco. Se establece un régimen autárquico y cada Estado, con los escasos recursos de que dispone, se esfuerza por hacer frente al creciente hambre y la creciente pobreza nacionales. Somos testigos de la movilización de personas que ahora tienen que trabajar hasta el agotamiento mientras una Europa desdeñosa y engreída observa. Otros países del Tercer Mundo se niegan a aceptar tal calvario y aceptan ceder a las condiciones de la antigua potencia colonial. Aprovechando su posición estratégica en la lucha de la Guerra Fría, estos países firman acuerdos y se comprometen. El antiguo territorio colonizado se convierte ahora en un país económicamente dependiente.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la posterior ola de descolonización, nacieron más de cien nuevas naciones. Pero la autodeterminación nacional y la ambición de crear el socialismo a menudo no fueron suficientes para acercarlas a su objetivo. Las condiciones eran aún más difíciles para los países más pequeños del Tercer Mundo que para países enormes como Rusia y China, donde una economía más diversa, las reformas agrarias y la economía planificada permitieron crear economías de transición más viables y montar una defensa contra el hostil cerco imperialista. Sin embargo, la barrera más importante para la transición hacia el socialismo era la dinámica polarizante centenaria, causada por el «intercambio desigual» en el capitalismo global. Las materias primas y los productos agrícolas, producidos por mano de obra barata en el Tercer Mundo, se intercambiaban por productos industriales fabricados por mano de obra relativamente bien remunerada en el centro imperialista. Los nuevos Estados en transición no tenían el poder de cambiar esta dinámica. No podían simplemente aumentar los salarios y, por lo tanto, los precios de las materias primas y los productos agrícolas que suministraban al mercado mundial, dominado por los monopolios occidentales.
Sin el desarrollo y la diversidad necesarios de las fuerzas productivas, desvincularse del mercado mundial e intentar producir principalmente para el mercado interno, en interés de los trabajadores y los campesinos, suponía arriesgarse a arruinar sus economías. Habían heredado las estructuras económicas establecidas por sus antiguos opresores coloniales, y estas no estaban diseñadas para servir a sus intereses. Estaban atrapados en monocultivos e industrias limitadas al procesamiento de unas pocas materias primas. Independientemente de sus aspiraciones socialistas, la independencia política, en la mayoría de los casos, condujo finalmente a una «economía de desarrollo» capitalista. A diferencia de sus predecesores coloniales occidentales, no podían simplemente transferir los costes de la industrialización y el establecimiento de sistemas de bienestar a otras naciones, por lo que la mayoría quedaron atrapados en la «trampa del desarrollo», lo que les llevó a una enorme deuda y a volver a una posición de explotación en el capitalismo global. Los Estados periféricos lograron la independencia nacional, pero no se liberaron de la explotación imperialista y no consiguieron desarrollar un modo de producción socialista.
Es fácil decir que esto era inevitable y que los movimientos anticolonialistas deberían haberlo sabido. Tenían pocas opciones. Era necesario hacerse con el poder estatal para, al menos, cambiar el equilibrio de poder en las relaciones internacionales. Hasta mediados de la década de 1970, el capitalismo global se encontraba realmente bajo presión. La lucha contra el colonialismo y el imperialismo se intensificó a medida que el neocolonialismo estadounidense penetraba en el Tercer Mundo, sustituyendo a las antiguas potencias coloniales. Esta contradicción entre imperialismo y antiimperialismo interactuó con la confrontación entre Estados Unidos y el bloque de Estados en transición. Aunque la división entre China y la Unión Soviética debilitó al bloque socialista y a los movimientos socialistas en general, las dos posiciones, de alguna manera peculiar, también se complementaban entre sí. Mientras que la Revolución Cultural de China y la lucha armada de Vietnam proporcionaban un nuevo espíritu revolucionario, la Unión Soviética era la potencia militar nuclear necesaria, que podía contrarrestar el imperialismo estadounidense a escala mundial, de modo que el espíritu revolucionario tuviera el espacio necesario para florecer, sin ser aplastado.
A finales de los años sesenta, algunos de nosotros esperábamos que los movimientos de liberación prevalecieran, estableciendo fuertes Estados socialistas de transición, cortando las vías de transferencia de valor imperialista y provocando así una crisis y una situación revolucionaria en el núcleo imperial, creando un nuevo movimiento global por el socialismo.
Sin embargo, la nueva ola global que surgió no fue una revolución socialista mundial, sino la globalización neoliberal. El capitalismo aún tenía opciones para expandirse: una nueva «solución espacial» en la división internacional del trabajo. Los países en desarrollo del G77, dentro del sistema de las Naciones Unidas, exigieron un «nuevo orden económico mundial» en los años setenta, para poder controlar sus recursos naturales y desarrollar un sistema mundial más equitativo. Sin embargo, el sistema de las Naciones Unidas se mostró tajante al respecto. Formulado en el lenguaje del materialismo histórico, el factor determinante que puso fin a la ola revolucionaria de los largos años sesenta fue la incapacidad del «socialismo realmente existente», tanto en su versión soviética como china, y en los nuevos Estados del Tercer Mundo, para desarrollar sus fuerzas productivas en grado suficiente como para romper el dominio de las fuerzas del mercado capitalista global. Debido a ello, la contraofensiva neoliberal pudo hacer lo que el ejército estadounidense no pudo en Vietnam: poner de rodillas al Tercer Mundo.
Globalización neoliberal
A partir de finales de los años 70, se desarrolla una nueva contradicción principal en el sistema mundial: la que existe entre el capital transnacional y el Estado-nación. Esta contradicción había ido creciendo de forma constante desde que el «Estado social» del Norte Global sacó al capitalismo de sus crisis en la década de 1930. Se amplificó con el establecimiento del estado del bienestar en algunas partes del Norte Global en los años 50 y 60, y con la sociedad de consumo, que proporcionó un mercado en constante expansión para el capital.
El capital odia al Estado, ya que interfiere en los negocios y exige impuestos, pero el capital no puede vivir sin un Estado. El Estado es el «supercapitalista» necesario que administra el sistema para suavizar la contradicción inherente al mismo y evitar que se derrumbe. El Estado y su monopolio del uso de la violencia mantienen la «paz social» y protegen los derechos de propiedad. El Estado es también la entidad central de las instituciones políticas internacionales del capitalismo. Por lo tanto, el capital transnacional no está separado del Estado-nación. El Gobierno de los Estados Unidos siempre velará primero por los intereses de las empresas estadounidenses, el Gobierno alemán por los intereses de las alemanas, y así sucesivamente. Los Estados-nación proporcionan los medios políticos y militares para que las burguesías nacionales compitan entre sí en la lucha por las cuotas de mercado y las oportunidades de inversión a nivel mundial.
Sin embargo, tanto el Estado como el capital acumularon fuerza en el período de posguerra, en previsión de los conflictos que se avecinaban. La concentración del capital alcanzó tal punto que los ingresos de algunas empresas superaron a los de los Estados nacionales más pequeños. Estas empresas operaban cada vez más a nivel transnacional. Sin embargo, el papel del Estado también se fortaleció, construyendo infraestructura y ampliando la administración del Estado del bienestar. El sector público creció, tanto en salud, educación y cuidado de ancianos y niños, como en transporte, comunicaciones y vivienda. Para regular el capitalismo, el estado del bienestar se basó en la economía keynesiana y las políticas comerciales. El «estado social» promovió una redistribución de la riqueza a través de los impuestos sobre la renta y los beneficios, y actuó como mediador entre el capital y el trabajo en las negociaciones sobre los salarios y las condiciones laborales. La administración nacional de la economía, las finanzas y el comercio se convirtió cada vez más en una camisa de fuerza para el capital.
La presión sobre el capital culminó a principios de la década de 1970. La contradicción entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la contradicción entre el imperialismo liderado por Estados Unidos y los movimientos socialistas en el sudeste asiático, Oriente Medio, África meridional y América Latina llegó a un punto crítico. Además, la socialdemocracia y el movimiento sindical se hicieron cada vez más exigentes en Europa occidental. Incluso hubo corrientes anticapitalistas en Estados Unidos como parte de la lucha antirracista y la resistencia contra la guerra de Vietnam. En términos económicos, en 1973 estalló la «crisis del petróleo». Hubo una alta inflación en Occidente y un estancamiento tanto de la producción como del consumo, un fenómeno conocido como «estanflación». Occidente experimentó su primera recesión grave desde la Segunda Guerra Mundial. Esto reveló que los métodos keynesianos ya no eran eficaces para controlar las fuerzas económicas mundiales y proteger al Estado-nación de las crisis económicas.
El capitalismo parecía vulnerable. Pero las fuerzas socialistas estaban fragmentadas: los Estados en transición de la Unión Soviética y China estaban divididos por disputas nacionalistas, políticas e ideológicas. Los países del Tercer Mundo recién independizados no pudieron romper las fuerzas del mercado mundial capitalista y el movimiento de la «Nueva Izquierda» en Europa y América del Norte nunca fue capaz de movilizar a amplias fuerzas populares contra el imperialismo. Nunca se construyó un frente común contra el sistema, que habría sido necesario para derrocarlo.
El capital transnacional frente al Estado-nación
Sin embargo, lo más importante era que el capitalismo seguía siendo un modo de producción vital y no había agotado sus opciones de expansión. Si se lograba integrar firmemente a millones de personas del Tercer Mundo y del bloque socialista en la fuerza de trabajo capitalista y en el mercado mundial, se podría imponer el imperialismo. Sin embargo, esta nueva «solución espacial» requería un debilitamiento del Estado-nación. El «Estado social» ya no era parte de la solución para el capital, sino el problema. En parte porque los programas de bienestar exigían una parte de los beneficios de los capitalistas a través de los impuestos, pero principalmente porque el Estado-nación controlador era una barrera para las ambiciones globales del capital transnacional, que era la clave para un imperialismo revivido. El «Estado social» regulaba los flujos financieros y el comercio y, en colaboración con el movimiento sindical, determinaba los salarios y las condiciones laborales. Si el capital transnacional quería no solo invertir y comerciar a nivel mundial, sino también trasladar la producción del Norte Global a países donde los bajos salarios y las normas laborales prometían altas tasas de acumulación, tenía que liberarse de las restricciones estatales. Esta fue la razón detrás del ataque del neoliberalismo al «estado social» y a los sindicatos en los años 80.
Líderes políticos neoliberales como Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña lanzaron un ataque frontal contra las regulaciones gubernamentales, los programas de bienestar público y la redistribución de la riqueza a través de los impuestos. Garantizaron la libre movilidad del capital, privatizaron el sector público y limitaron el poder de los sindicatos. Exigieron un cambio del «Estado social» al «Estado competitivo». Esto significaba que la principal tarea del Estado era competir con otros Estados para crear las mejores condiciones para el capital. De regular y controlar el capital transnacional, el Estado ha pasado ahora a servirlo. La transferencia de millones de puestos de trabajo industriales del Norte Global a los países con salarios bajos del Sur Global aumentó la tasa de beneficio y la acumulación de capital. La demanda previa del Tercer Mundo de un «nuevo orden económico» fue ignorada. En su lugar, se exigieron «ajustes estructurales»: sin restricciones a la movilidad del capital, sin protección de las industrias nacionales y sin barreras comerciales. El neoliberalismo también asestó un golpe definitivo a los Estados en transición de la Unión Soviética y Europa del Este, mientras que China se abrió a la inversión del capital transnacional. El propio proceso de producción se globalizó, en cadenas de centros de producción, que se extendían desde las finanzas y el control en el Norte Global, hasta la producción en el Sur, y de vuelta al consumo final en el Norte. El proceso de globalización neoliberal erosionó la soberanía del Estado nacional. En la primera fase de la globalización neoliberal, el capital transnacional se convirtió en el aspecto dominante en la contradicción con el Estado nacional. Incluso los socialdemócratas se convirtieron en neoliberales, como lo ejemplifica el «Nuevo Laborismo» de Tony Blair.
La globalización de la producción desencadenó el rápido desarrollo de las fuerzas productivas, tanto cualitativamente (informática, comunicaciones y transporte en contenedores) como cuantitativamente, en forma de industrialización en el sudeste asiático y América Latina, integrando a cientos de millones de nuevos proletarios en la economía mundial. La globalización de la producción, las nuevas formas de logística del transporte y la liberalización del comercio hicieron que la ubicación de la producción cerca de su mercado perdiera importancia.
El Estado nacional vuelve a cobrar importancia
El neoliberalismo le dio al capitalismo treinta años dorados. Sin embargo, los aspectos contradictorios están en constante lucha. En resumen, era inevitable que el neoliberalismo encontrara resistencia. El auge del neoliberalismo tuvo lugar dentro del sistema mundial de Estados, como un esfuerzo del capital transnacional por evitar la interferencia estatal y el control de los movimientos de capital y mercancías. El esfuerzo del capital transnacional por erosionar las fronteras del Estado nacional es un aspecto de la contradicción del neoliberalismo. El otro aspecto son los Estados nacionales y sus esfuerzos por gestionar la sociedad, incluida la economía, dentro de sus fronteras. Desde mediados de la década de 1970 hasta el cambio de milenio, el capital transnacional fue el aspecto dominante en la contradicción. Al principio, debilitó al Estado «en casa» mediante la aplicación de leyes de desregulación de los movimientos transnacionales de capital y comercio, la privatización y los recortes en el bienestar. Luego, el capital transnacional externalizó cientos de millones de puestos de trabajo a países con salarios bajos en busca de mayores beneficios. Sin embargo, las consecuencias de estos actos sobre el terreno comenzaron a cambiar el equilibrio entre los aspectos.
El neoliberalismo generó un nacionalismo de derecha e izquierda tanto en el Norte como en el Sur Global, exigiendo un Estado nacional más fuerte como baluarte contra el impacto negativo de las fuerzas del mercado global. La externalización de la producción industrial trajo consigo productos baratos al Norte Global, pero también supuso la pérdida de puestos de trabajo y el estancamiento de los salarios. La privatización y los recortes erosionaron el Estado del bienestar. La desigualdad global y las guerras imperialistas, especialmente en Oriente Medio, provocaron millones de refugiados, que en el Norte Global fueron vistos como competidores tanto por los salarios como por los servicios sociales, sobre todo por los grupos sociales más afectados por la erosión del sistema de bienestar. Para una gran parte de la población del Norte Global, la presión sobre los salarios, la erosión del estado del bienestar y el «problema de la migración» provocaron nostalgia por el fuerte estado-nación como baluarte contra las fuerzas dañinas de la globalización. Aunque el neoliberalismo había debilitado a los sindicatos y al movimiento obrero en general, y aunque el estado ya no actuaba como mediador entre el capital y el trabajo, las clases trabajadoras del Norte Global aún no estaban indefensas. Todavía tenían el arma de la democracia parlamentaria, que se les había concedido a principios del siglo XX. Se crearon muchas instituciones supranacionales y transnacionales, pero los parlamentos de los Estados-nación seguían funcionando y tomando decisiones políticas, y el Estado-nación seguía siendo la unidad clave en la OMC, la UE, etc. El poder gubernamental aún no había desaparecido, y era elegible. A medida que los socialdemócratas se veían comprometidos por su atracción hacia el neoliberalismo, el populismo de derecha y el conservadurismo nacional se convirtieron en la tendencia política que se beneficiaba de la oposición a las consecuencias de la globalización neoliberal. También hay partidos populistas de izquierda en Europa que intentan reinventar las antiguas posiciones socialdemócratas. Sin embargo, en un mundo en el que el neoliberalismo ha eliminado muchas de las herramientas económicas del Estado, es difícil reintroducir las políticas keynesianas. Los nacionalistas buscan alcanzar un nuevo compromiso entre el capital y el trabajo, no basado en una mediación socialdemócrata entre las clases, sino en la unidad nacional entre las facciones conservadoras del capital y los sectores de derecha de las clases trabajadoras. Vimos esta tendencia en el movimiento «Brexit» en el Reino Unido, «Alternative für Deutschland» en Alemania, «Rassemblement National» de Le Pen en Francia, «Partido por la Libertad» en los Países Bajos, Victor Orban en Hungría, «Partido Popular Danés» en Dinamarca, etc. Incluso el «Make America Strong Again» de Trump es, en cierta medida, el resultado de esta tendencia.
La crisis política del neoliberalismo dividió tanto a los capitalistas como a las poblaciones del Norte Global, entre aquellos que quieren volver al capitalismo basado en la nación y aquellos que quieren que continúe la globalización neoliberal. Algunas de las empresas más grandes del mundo han establecido cadenas globales de producción y redes de distribución que no pueden revertirse fácilmente. Pero las fuerzas nacionalistas que se oponen a la globalización neoliberal se han fortalecido. Han cobrado impulso entre las clases trabajadoras y medias del Norte Global, entrando en los gobiernos en alianza con las facciones nacional-conservadoras del capital. Los nacionalistas en el poder utilizan el Estado-nación para socavar las instituciones transnacionales del neoliberalismo. El poder de la OMC ya no es lo que era. Hemos entrado en una situación en la que el poder económico está en manos del capital transnacional, mientras que el poder político se está deslizando cada vez más hacia diferentes tipos de nacionalistas. La contradicción entre el neoliberalismo y los gobiernos nacionalistas alcanzó un punto de inflexión con la crisis financiera de 2007-2008, debido a la especulación generalizada. Esto refuerza aún más la demanda de un Estado más fuerte y de control del capital. Los sentimientos nacionalistas también se han visto reforzados por el hecho de que Estados Unidos se encamina hacia el dominio por medios militares, ya que ya no tiene el poder económico para mantener su hegemonía.
La promesa de Trump de «hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande» se basa en el proteccionismo económico y el poderío militar. Pero Trump no puede simplemente revertir treinta años de neoliberalismo. Los productos electrónicos de Apple, las zapatillas Nike y los vaqueros Levi’s no se fabricarán en Estados Unidos mientras los salarios estadounidenses sean diez veces superiores a los salarios chinos o mexicanos. Los aranceles pueden ralentizar la maquinaria neoliberal, pero no pueden detenerla. Las guerras comerciales solo alimentarán la crisis económica. La crisis del neoliberalismo es un problema para el modo de producción capitalista, que durante décadas funcionó sin problemas gracias a las cadenas de producción globales, que proporcionaban altos beneficios al capital y productos baratos a los consumidores. El rechazo de las políticas neoliberales, la erosión de las instituciones encargadas de gestionar el capitalismo global y la reducción del tamaño del mercado mundial como consecuencia de las guerras comerciales, los embargos y las sanciones debidas al aumento de los conflictos nacionales en el sistema mundial, dificultan la continuación de la acumulación de capital.
La terapia de choque neoliberal, impulsada por Occidente y aplicada por Yeltsin en Rusia en los años 90, desmanteló el Estado transitorio soviético. Rusia no iba a ser un socio invitado a la «casa europea». El neoliberalismo no produjo prosperidad, sino el colapso de la producción y del sistema de bienestar en Rusia. Esto provocó una reacción nacionalista tanto por parte de la nueva oligarquía capitalista como de la clase trabajadora. Putin, que llegó al poder en 2000, aún esperaba que Rusia pudiera formar parte de un Occidente próspero y ser miembro de la OTAN. Pero la OTAN no buscaba un socio, sino un «sucesor». Bajo la creciente presión de la OTAN, que absorbía un Estado tras otro en Europa del Este, el nacionalismo ruso se fortaleció, lo que terminó en la guerra proxy en Ucrania entre Rusia y la OTAN, y en la guerra económica total entre Rusia y Occidente.
Sin embargo, un proyecto nacional específico desafió la hegemonía estadounidense más que otros. Entre 2000 y 2008, la tasa media anual de crecimiento económico de China fue del 10,6 %. La economía china se convirtió en la segunda economía más grande del mundo en términos de PNB. La mayor en términos de producción industrial y comercio mundial. La crisis económica mundial de 2008-2009 puso fin al crecimiento de dos dígitos. Pero China evitó las graves consecuencias de lo que el Partido Comunista Chino denominó la «expansión desordenada del capital». En primer lugar, porque el sistema financiero y bancario de China era de propiedad estatal y no formaba parte del «castillo de naipes» financiero capitalista mundial, que se derrumbó. En segundo lugar, China amplió rápidamente las inversiones en el sector estatal para sustituir a un sector capitalista en decadencia. Sin embargo, la estrategia de crecimiento de China seguía basándose en las exportaciones a los mercados estadounidenses y europeos, y se redujo significativamente. La crisis financiera mundial fue una llamada de atención para que los dirigentes chinos se dieran cuenta de que el neoliberalismo ya no era una fuerza dinámica para desarrollar las fuerzas productivas, sino que se estaba convirtiendo cada vez más en un problema en forma de estancamiento económico, desigualdad social y problemas medioambientales. Estas condiciones llevaron al fortalecimiento de una crítica marxista resurgente, que desafiaba la creciente influencia del pensamiento neoliberal. Se revitalizó el proyecto del «socialismo con características chinas». Se amplió el mercado interno y se llevó a cabo una gran campaña contra la pobreza rural. El apogeo del capitalismo global neoliberal ha terminado. Esto supuso una creciente discordancia entre el proyecto nacional de desarrollo de China y el capitalismo global. En términos de política exterior, esto se expresó en el intento de China de remodelar la política internacional, pasando de la hegemonía estadounidense a un sistema mundial multipolar. La propia China volvió a situarse en el centro del escenario mundial y se convirtió en la artífice de un nuevo orden económico mucho más independiente de los Estados capitalistas centrales.
Con un Sur global frustrado por los escasos resultados económicos del proceso de descolonización y la globalización neoliberal, no es tan extraño que veamos cooperación económica y alianzas políticas entre China, Sudáfrica, Brasil y regímenes nacionales conservadores como India, Irán, Rusia, Egipto y Arabia Saudita. Los nacionalistas con una perspectiva socialista como China, los progresistas y los nacionalistas conservadores se han unido en oposición a un sistema mundial unipolar gobernado por Estados Unidos.
La principal contradicción actual
La principal contradicción en la era del neoliberalismo era, por un lado, la globalización de la producción del capital transnacional en el marco de un sistema mundial unipolar liderado por Estados Unidos y, por otro, el intento de los Estados nacionales, tanto del Norte como del Sur, de recuperar el control sobre el desarrollo económico, bajo el liderazgo de partidos nacionalistas, que iban desde conservadores, populistas de derecha e izquierda hasta comunistas, en los Estados en transición restantes.
Estos dos aspectos se han transformado y concentrado en la principal contradicción actual entre el declive de la hegemonía estadounidense frente al auge de China y un sistema mundial multipolar emergente.
Este cambio fue generado por el desplazamiento del equilibrio económico en el sistema mundial, como resultado de cuarenta años de globalización neoliberal. Durante ese período, China se convirtió en el principal productor industrial y comerciante mundial.
Cuando el liderazgo político del capital transnacional —Estados Unidos— se dio cuenta de que ya no podía dominar el sistema mundial por medios económicos neoliberales, recurrió a la lucha geopolítica por medios militares. El otro aspecto son los Estados nacionales del Sur Global, encabezados por China, unidos en el rechazo de la hegemonía estadounidense, sea cual sea el método.
A medida que la multipolaridad gana fuerza, también lo hace la resistencia de Estados Unidos, de ahí la creciente agresividad de la OTAN, la creación de AUKUS, las guerras comerciales y las sanciones. La pérdida de dominio en la esfera económica ha llevado a Estados Unidos a recurrir a la lucha geopolítica política y militar para recuperar su antigua posición. La guerra actual en Ucrania y la guerra de Israel contra Palestina no tienen su origen en conflictos interimperialistas, sino en el impulso de Estados Unidos por mantener el control tanto sobre Europa como sobre Oriente Medio.
Estados Unidos sigue siendo el aspecto dominante en la contradicción principal, pero China y la multipolaridad son el aspecto ofensivo. China tiene planes y visiones para el futuro, mientras que la hegemonía estadounidense se encuentra en crisis económica y política.
La intensificación de la globalización económica, política, militar y cultural en las últimas cuatro décadas ha aumentado la importancia de la contradicción principal global sobre las contradicciones regionales, nacionales y locales. La lucha entre los aspectos, junto con un complejo patrón de contradicciones económicas y políticas locales en ambos aspectos de la contradicción principal, cambia constantemente el equilibrio entre los aspectos. Cada lucha regional, nacional y local debe considerarse dentro de este patrón de contradicciones. Todas las luchas en el sistema mundial deben tener en cuenta el conflicto entre el declive de la hegemonía estadounidense y el desarrollo de la multipolaridad a la hora de elaborar su estrategia.
Veamos más de cerca los dos aspectos.
El declive de la unipolaridad
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta el cambio de siglo, Estados Unidos fue la potencia dominante en el mundo, tanto en lo económico como en lo político, militar y cultural. El bloque socialista nunca logró desafiar esa posición. Con la disolución de la Unión Soviética y los demás Estados en transición de Europa del Este y Yugoslavia en la década de 1990, esta posición alcanzó su apogeo, pero solo durante un par de décadas. La pérdida de superioridad económica, en términos de producción industrial, comercio mundial y debilitamiento de su posición en las finanzas globales, ha cambiado la política económica de Estados Unidos, que ha pasado de promover la globalización neoliberal al uso de sanciones económicas como arma en una lucha geopolítica para recuperar el dominio. Según «The Washington Post» del 25 de julio, Estados Unidos ha impuesto sanciones a un tercio de todos los países con algún tipo de penalización financiera. Con ello, Estados Unidos está erosionando el mercado mundial, del que ha dependido durante el último siglo, y la confianza en el dólar como moneda mundial. Al sancionar a tantos países, Estados Unidos ha convencido a un número cada vez mayor de Estados para que busquen estructuras económicas y financieras alternativas a las que gobierna Estados Unidos.
A todo esto se suma la crisis política en Estados Unidos, que divide a la élite económica y política y afecta a la población. Una crisis que se agravará con las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. La elección de Trump acelerará el declive de la hegemonía estadounidense. El complejo industrial-militar, el sector agroindustrial y la industria del carbón y el petróleo apoyan el lema republicano «Making America Great Again» (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos) a través de la confrontación geopolítica. Los gigantes tecnológicos, Google y Amazon, la industria electrónica y la automovilística desean el retorno a la globalización neoliberal, bajo el liderazgo de Estados Unidos. Sin embargo, no se puede volver atrás en el tiempo, el Sur Global no aceptará tal agenda. Lo que une a las dos facciones políticas en Estados Unidos es que ambas quieren y necesitan un cambio de régimen en China y Rusia para implementar sus planes.
El giro de la globalización neoliberal hacia la confrontación geopolítica ha fortalecido el complejo militar-industrial. El gasto militar de Estados Unidos se paga principalmente mediante la impresión de dólares y la emisión de bonos del Tesoro, pero estos ya no son tan atractivos. China está vendiendo sus existencias. A esto se suma la política general de «desdolarización» de los BRICS. Los dos pilares de la hegemonía estadounidense, que se apoyan mutuamente, su fuerza militar y el dólar como moneda mundial, son inestables. El Banco de China ha estado vendiendo sus valores del Tesoro estadounidense en los últimos años. El importe total de la deuda estadounidense en manos de China ha caído al nivel más bajo en porcentaje del PIB desde que China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio en 2001. A medida que los países BRICS deciden reorientar su comercio de norte-sur a sur-sur, también se alejan del dólar.
Los aliados de Estados Unidos en la UE se ven arrastrados a esta confrontación. Al final de la «Guerra Fría», Alemania y Francia comenzaron a cooperar con Rusia en la importación de energía y materias primas. El gasoducto Nord Stream, que atraviesa el mar Báltico, suministraba gas ruso a Europa, y la UE invertía en la producción industrial de Rusia. El comercio y la inversión con China también se expandieron hasta la guerra de Ucrania, lo que reforzó la posición independiente de la UE en el sistema mundial.
Sin embargo, el giro de la política estadounidense desde la globalización neoliberal hacia la confrontación geopolítica lo cambió todo. La guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia en suelo ucraniano disciplinó firmemente a la UE para que volviera al redil de la OTAN. Al ser socio de la OTAN, se está comprando el paquete completo de la política estadounidense, incluida la confrontación con China, el apoyo a Israel en Oriente Medio, etc.
Además, está la perturbación del mercado mundial por parte de Estados Unidos, del que depende en gran medida la UE, mediante guerras comerciales, sanciones y confiscación de activos pertenecientes a naciones consideradas hostiles por Estados Unidos. La UE, Japón, Australia y Nueva Zelanda se aferran a Estados Unidos, ya que creen que así preservarán su posición en el sistema mundial, pero se verán arrastrados por el declive de la hegemonía estadounidense.
El auge de China y el sistema mundial multipolar
El otro aspecto de la contradicción principal es el auge de China, que rompe con doscientos años de transferencia de valor imperialista, que ha polarizado el sistema mundial en una estructura centro-periferia. La lucha antiimperialista de China dio lugar a la formación de un Estado socialista de transición en 1949, que logró sobrevivir tanto a la Guerra Fría como a la ofensiva del neoliberalismo. Al mantener intacto su Estado, asegurando que la globalización neoliberal no condujera a una renovada dependencia del centro capitalista, sino al desarrollo de sus fuerzas productivas, China potenció el desarrollo del «socialismo con características chinas». El tamaño de China en términos de producción, desarrollo de fuerzas productivas avanzadas y comercio mundial la convierte en el principal motor del proceso de multipolaridad.
La multipolaridad no es solo un ajuste en las relaciones entre las potencias mundiales. Todos los países que constituyen la nueva multipolaridad pertenecen a lo que se denominaba el Tercer Mundo, ahora el Sur Global. Se trata del resurgimiento de antiguas organizaciones como la Unión Panafricana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el ALBA, el G77 y la formación de otras nuevas como el BRICS+. Esto está creando múltiples centros que privan al actual bloque imperialista de su poder para determinar el destino del resto del mundo.
El perfil del Sur Global está influenciado por la historia política y económica del siglo pasado, primero por el proceso de descolonización y luego por la globalización neoliberal. La lucha antiimperialista después de la Segunda Guerra Mundial y hasta «los largos años sesenta» fue librada por movimientos populares que luchaban por la liberación nacional, a menudo con los comunistas al frente. Consiguieron la liberación nacional y tenían la ambición de continuar la lucha construyendo el socialismo. Sin embargo, los nuevos Estados seguían siendo víctimas de la explotación y la opresión del centro imperialista dominante, y sus intentos de poner fin al imperialismo económico fueron a menudo en vano. El modo de producción capitalista seguía siendo vital y, en el difícil último cuarto del siglo XX, con Estados Unidos como potencia hegemónica, volvieron a caer en el capitalismo, sumidos en crisis económicas y políticas, a veces arrastrados por la intervención militar imperialista o la guerra civil. Esta es la historia de los países de Oriente Medio. Frustrados por la incapacidad de desarrollar una forma de socialismo que resolviera los problemas sociales, otras tendencias políticas como el islam político cobraron influencia, como por ejemplo en Argelia, Irak, Siria, Irán, Afganistán, Yemen del Sur y Palestina. Esta frustración por la incapacidad de construir el socialismo también se dio en las antiguas colonias portuguesas de África: Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. La lucha contra el apartheid en Sudáfrica, liderada por el antiguo partido socialista CNA, también terminó en el capitalismo neoliberal.
La ofensiva neoliberal y su exigencia de «ajuste estructural» de las economías de la periferia y semperiferia del sistema mundial, a la demanda del capital global, acentuó este proceso. Sin embargo, con el paso del tiempo, también se ha creado una resistencia contra las consecuencias de la globalización neoliberal, en forma de diferentes tipos de nacionalismo que anhelan un Estado fuerte como baluarte contra las fuerzas del mercado. El giro en Rusia, desde la capitulación de Yeltsin ante el neoliberalismo hasta la política nacionalista conservadora del capitalismo oligárquico de Putin, es un ejemplo claro. El nacionalismo hindú de Modi en la India es otro ejemplo. La tendencia del capitalismo nacional conservador está muy extendida en el Sur global: Turquía, Egipto, Irán, Arabia Saudí y los Estados del Golfo. Algunos de ellos, como la India y Turquía, están tratando de sacar provecho del equilibrio entre Occidente, liderado por Estados Unidos, y la nueva multipolaridad emergente.
En América Latina estamos asistiendo a un cambio de los regímenes nacionales populistas de izquierda y derecha, que intentan hacer frente al reto de la globalización capitalista. Teniendo en cuenta la historia económica y política de la segunda mitad del siglo XX, no es de extrañar que organizaciones como el BRICS+, que constituyen la nueva multipolaridad, también tengan estas tendencias conservadoras y populistas.
BRISC+, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, admitió cuatro nuevos miembros en 2024: Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Su papel en la economía mundial está creciendo de forma constante. Las cifras del Banco Mundial muestran que, en 1994, los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) representaban el 45,3 % de la producción mundial, frente al 18,9 % de los países BRICS+. En 2024, la situación se ha invertido. Los BRICS+ producen ahora el 35,2 % de la producción mundial, mientras que los países del G7 producen el 29,3 %.
La búsqueda de objetivos individuales crea fricciones dentro de los BRICS+. Sin embargo, a pesar de lo diferentes que son políticamente los países BRICS+, están unidos en el esfuerzo por poner fin al dominio centenario de Occidente. Los BRICS+ ciertamente no son anticapitalistas. Todos, excepto China, son explícitamente capitalistas, e incluso en China el capitalismo sigue desempeñando un papel importante. Los BRICS+ tampoco son antiimperialistas en el sentido estricto, pero al oponerse a la hegemonía estadounidense, están disminuyendo el poder del actual imperialismo estadounidense en el sistema mundial.
En ese sentido, el sistema mundial multipolar es un paso en la dirección correcta, hacia un orden mundial más igualitario desde el punto de vista económico y político, en el que hay más espacio para el desarrollo del socialismo, tanto por parte de los movimientos sociales en los Estados capitalistas como en los Estados en transición. Un sistema mundial multipolar tiene el potencial de dar los siguientes pasos en dirección al socialismo, sobre todo porque está impulsado por un Estado en transición enorme y con gran influencia económica y política: China.
La multipolaridad no es un paraíso, y los próximos pasos no se darán por sí solos. A medida que se desarrollen las crisis del capitalismo, también tendrán un impacto en los Estados capitalistas en el aspecto multipolar de la contradicción principal. El capitalismo se volverá cada vez más irracional e incluso destructivo. Como no genera desarrollo, los Estados capitalistas del Sur Global buscarán alternativas, y aquí China puede ser un ejemplo de cómo manejar las crisis económicas ampliando el papel del sector público, en beneficio de la gente común.
China utilizó la dinámica del capitalismo para desarrollar sus fuerzas productivas durante el «período de apertura» de 1976 a 2007, controlando las fuerzas del capital. Sin embargo, a medida que el capitalismo perdía su vitalidad, generando desigualdades, disolviendo la cohesión social y volviéndose cada vez más insostenible en relación con la naturaleza, su papel tuvo que limitarse. El actual «socialismo de mercado» es solo un peldaño más para cruzar el río, en la larga transición hacia el socialismo.
La tasa media de beneficio en el sector capitalista de la economía china ha caído del 26 % en 2007 al 13 % en 2023 y, paralelamente, la inversión privada neta como porcentaje del producto interior bruto ha caído del 23 % en 2010 al 14 % en 2023.
A medida que ha disminuido la tasa de beneficio en el sector capitalista, provocando una caída de sus inversiones en producción, observamos un aumento de las inversiones en empresas estatales y en el sector de los servicios públicos, con el fin de mantener la demanda global y el equilibrio de la economía. Esto provocará que la proporción de medios de producción estatales crezca y llegue a constituir gradualmente la mayoría de las empresas de la sociedad, creando así condiciones favorables para el siguiente paso de China hacia el socialismo.
A medida que se agrava la crisis general del capitalismo en el Sur Global, ya se está mirando hacia China en busca de soluciones. China, con su desarrollo de las fuerzas productivas tanto en términos cuantitativos como cualitativos, es capaz de ayudar a esta transformación. China ha invertido miles de millones en infraestructuras en el Sur Global: construcción de carreteras, ferrocarriles, presas, puertos y centrales eléctricas. Las últimas inversiones se han centrado en las tecnologías de la comunicación y las energías renovables. A diferencia de los Estados Unidos, los países de la Unión Europea, el Banco Mundial y el FMI, China no ha impuesto condiciones políticas y económicas especiales para sus préstamos, inversiones, ayudas o comercio.
Actualmente, la contradicción entre el declive de la hegemonía estadounidense y el auge de China y el desarrollo de un sistema mundial multipolar ha convertido al Estado en transición en un importante actor antiimperialista, no solo por su propia cuenta, sino también porque proporciona un espacio para los movimientos socialistas a nivel mundial.
Las contradicciones del sistema mundial multipolar
En la ola antiimperialista desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta el proceso de descolonización en «los largos años sesenta», los principales «agentes de transformación» fueron los movimientos de liberación nacional, a menudo liderados por partidos comunistas y apoyados por el bloque de Estados socialistas en transición. Los movimientos de liberación lograron la liberación nacional, pero solo unos pocos tuvieron la fuerza necesaria para establecer Estados socialistas de transición duraderos. En la lucha actual contra la hegemonía estadounidense, el agente principal es el Estado nacional de transición, principalmente China.
La lucha contra el imperialismo y por el socialismo en el sistema mundial puede considerarse como una secuencia de varios pasos: primero, el movimiento toma el poder estatal. A continuación, se establece un Estado de transición que intenta desarrollar las fuerzas productivas necesarias para la transición al socialismo, mientras lucha por sobrevivir en un sistema mundial dominado por el capitalismo. En ese sentido, el Estado de transición es una forma más organizada de antiimperialismo.
Gabriel Rockhill, en un debate sobre mi libro «La larga transición al socialismo y el fin del capitalismo», resumió parte del argumento, presentando una analogía entre la política de «Nueva Democracia» de China en 1949, que unía «a la clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional», con el fin de «imponer su dictadura sobre los lacayos del imperialismo» , con la actual alianza entre los Estados orientados al socialismo de transición y los Estados capitalistas nacionalistas del Sur global, con el fin de oponerse al imperialismo a nivel mundial.
En la sección anterior he analizado las contradicciones del sistema mundial a nivel estatal, pero la fuerza motriz detrás de lo que ocurre a nivel estatal es la lucha de clases. La lucha de clases continúa en el estado transicional, así como en los demás estados que constituyen la nueva multipolaridad. Ignorar las contradicciones entre los oprimidos y los opresores, los explotados y los explotadores, es negar la necesidad de la clase obrera de avanzar en su lucha por el socialismo.
Las clases están representadas por movimientos sociales y partidos políticos que luchan por el poder estatal. Como la mayoría de las naciones del actual sistema mundial multipolar son capitalistas, algunas incluso reaccionarias y conservadoras, se verán acosadas por las crisis estructurales del capitalismo.
Debemos comprender la relación dialéctica entre la multipolaridad emergente y la lucha de clases, tanto en los propios Estados en transición como en la lucha de clases en los regímenes nacionalistas capitalistas conservadores del Sur Global, como Rusia, Irán, India, Egipto o Turquía.
Negar que los Estados capitalistas nacionales conservadores del Sur Global tengan un papel progresista que desempeñar en la lucha contra la unipolaridad estadounidense y considerar que la única alternativa es la lucha directa por el socialismo por parte de la clase trabajadora en estos países es no tener en cuenta la situación objetiva del sistema mundial. Para desarrollar una estrategia en el complejo entramado de contradicciones, debemos aferrarnos a la importancia del concepto de contradicción principal como punto de partida del análisis, pero sin descuidar la retroalimentación de las contradicciones regionales, nacionales y locales.
Las crisis estructurales actuales del sistema mundial capitalista lo hacen inestable, con cambios económicos y políticos repentinos y alianzas aparentemente extrañas, también entre Estados en transición y Estados capitalistas. Hay ejemplos históricos de alianzas tan extrañas en las últimas grandes crisis políticas del sistema mundial entre 1939 y 1945. En aquella época, la contradicción principal era entre las «fuerzas aliadas» —principalmente Estados Unidos y Reino Unido— y las «potencias del Eje» de Alemania y Japón. Tuvo un impacto decisivo en todas las demás contradicciones del mundo en aquel momento. El estado transitorio de la Unión Soviética firmó un pacto de no agresión con su archienemigo, la Alemania nazi, en 1939, lo que causó confusión entre los comunistas de todo el mundo. La Unión Soviética lo hizo para posponer la invasión alemana y ganar tiempo para rearmarse. Las potencias occidentales no estaban interesadas en una alianza con la Unión Soviética contra Alemania en ese momento, porque esperaban una guerra entre Alemania y la Unión Soviética que debilitara a ambos Estados. Cuando la invasión alemana se produjo de todos modos, la Unión Soviética firmó una alianza con Estados Unidos y Reino Unido contra la Alemania nazi. En China, los comunistas se aliaron con el Kuomintang contra la invasión japonesa, a pesar de que habían librado una lucha a muerte contra el Kuomintang durante décadas. La Unión Soviética firmó el pacto con la Alemania nazi para asegurar la existencia del Estado de transición, y China para asegurar la liberación nacional, la continuación de la revolución y el establecimiento de la República Popular China.
El uso de la contradicción principal en el análisis y el desarrollo de la estrategia puede parecer cínico. A los revolucionarios que luchan en el ámbito local les puede resultar difícil aceptar este tipo de alianzas extrañas. Esto también ocurre hoy en día. Sin embargo, creo que la contradicción principal es una herramienta necesaria y útil.
Lo mismo ocurre con el uso de los principios del materialismo histórico en general. Debemos reconocer la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas para mejorar la transformación hacia el socialismo. El desarrollo de un sistema mundial multipolar liberará a las fuerzas productivas del Sur Global de las restricciones del monopolio y el capital financiero liderados por Estados Unidos y sentará las bases para una transición socialista a largo plazo.
Así pues, en ese sentido, el establecimiento de un sistema mundial multipolar, incluida la formación del BRICS+, es un paso progresista y una estrategia más fiable que las ilusiones y la confianza en un movimiento internacional proletario «puro» e ideal, inexistente —o al menos débil—, como motor de la tan necesaria transformación del sistema mundial. Esto no significa restar importancia a la necesidad de un cambio radical en países como Irán, Rusia, India o Egipto y Turquía, ni dejar de reconocer la importancia de las fuerzas revolucionarias socialistas en estos países. La transformación de estos Estados es una condición previa para que el sistema mundial multipolar avance en dirección socialista. Sin embargo, el actual declive de la hegemonía estadounidense y el fortalecimiento de la multipolaridad en el sistema mundial, incluso incluyendo a los Estados capitalistas conservadores nacionales, también abrirá una ventana de oportunidades para estos movimientos socialistas, lo cual es una condición previa para el futuro proceso de transformación hacia el socialismo.
La crisis estructural del modo de producción capitalista no solo se manifestará en el Norte Global. También afectará al capitalismo en el Sur Global, provocando una crisis política en las clases dominantes y abriendo así la posibilidad de una lucha de clases revolucionaria. Una situación revolucionaria no solo se define por el hecho de que la gente no quiere vivir como antes. También es una condición en la que la clase dominante es incapaz de continuar como antes, debido a una grave crisis económica y política. Las crisis estructurales del capitalismo ejercerán presión sobre los regímenes conservadores nacionales del Sur Global para que cambien, y los Estados en transición se erigirán como ejemplos concretos y realistas de lo que se puede hacer para regenerar el desarrollo. El «modo de producción transitorio» de China, que combina las fuerzas del mercado y un sector capitalista privado con industrias estratégicas, infraestructuras y servicios de propiedad y gestión estatal, ha demostrado en las últimas décadas ser mucho más eficaz que la economía neoliberal en términos de generación de desarrollo. A esto se suma el fracaso del Norte global a la hora de tomar medidas serias para resolver los problemas del cambio climático. En cambio, han seguido un camino beligerante tratando de provocar un cambio de régimen en Rusia y China, con el fin de recuperar la hegemonía global. Por último, han perdido credibilidad en lo que respecta a su frecuente preocupación por los derechos humanos y la democracia, al apoyar el genocidio del Estado colonizador israelí en Palestina. Las condiciones objetivas para avanzar en la multipolarización son favorables.
La realización de la transformación del capitalismo al socialismo depende en gran medida de cómo China sea capaz de manejar la multipolaridad. Actualmente, el Estado chino tiene una política estricta de no injerencia en los asuntos internos de otros países, que se refleja en su política exterior a nivel estatal. Al mismo tiempo, el Partido Comunista Chino mantiene relaciones con comunistas, socialistas y movimientos nacionalistas progresistas tanto en el Sur como en el Norte global que participan en la lucha de clases. El equilibrio entre esas posiciones es delicado y puede cambiar tanto a medida que se intensifica la lucha entre Occidente, liderado por Estados Unidos, y el Sur Global, como a medida que evoluciona la lucha de clases en los Estados capitalistas del Sur Global.
En la próxima década, veremos cómo se reduce la brecha entre el Norte y el Sur, lo que reforzará la multipolaridad. Antes de mediados de siglo, es posible que veamos cómo se inclina la balanza a favor de un orden mundial basado en un modo de producción socialista. Los próximos años serán peligrosos y críticos, ya que Estados Unidos, al ver cómo se le escapa su hegemonía, podría recurrir a la guerra, utilizando la OTAN contra sus adversarios. El desarrollo de la lucha por la liberación de Ucrania y Palestina tendrá una influencia de gran alcance en el equilibrio general del poder mundial.
Si logramos evitar guerras importantes, la transformación del modo de producción capitalista al socialista puede realizarse con bastante fluidez. Incluso el modo de producción transitorio chino ha demostrado ser superior al capitalismo.
Mucho dependerá de que los BRICS+ se mantengan unidos y sigan siendo fuertes. Como comunista, veo el peligro de confiar en líderes y Estados como Modi en la India, Irán, Egipto y Putin en Rusia. Sin duda, los regímenes conservadores y autocráticos son un eslabón débil. Su política, inestabilidad y disputas regionales pueden crear oportunidades para la injerencia de Estados Unidos. Sin embargo, por el momento, están cooperando para encontrar soluciones alternativas al dominio de Estados Unidos.
La transformación hacia el socialismo a nivel nacional y mundial
La dialéctica del estado de transición está representada, respectivamente, por la perspectiva nacionalista del desarrollo y la perspectiva socialista global. Un modo de producción socialista avanzado debe ser global, ya que se basa en un modo de producción capitalista, que está globalizado tanto en términos geográficos como funcionales. No es la globalización en sí misma la culpable de la desigualdad y la destrucción de la ecología y el clima del planeta Tierra, sino la globalización del capitalismo bajo la hegemonía de Estados Unidos.
Sin embargo, el proceso de transformación global tiene que pasar por el Estado nacional, ya que el sistema mundial está organizado políticamente en Estados nacionales. El marco nacional constituye una limitación histórica que debe tenerse en cuenta como una necesidad, no como algo que debamos convertir en una virtud.
El Partido Comunista de China considera que China se encuentra en la «primera fase del socialismo», una etapa que aún tardará décadas en completarse. Por lo tanto, China, o cualquier otro Estado en transición, no debe intentar evitar el contacto con otros Estados capitalistas, ya que la interacción con el capitalismo global forma parte del proceso de transición. Modifica el capitalismo y se presenta como una alternativa al mismo.
China debe avanzar hacia el socialismo por la vía nacional, como «socialismo con características chinas», pero hay que tener en cuenta que un modo de producción socialista desarrollado debe realizarse a nivel global, ya que debe resolver el problema históricamente heredado de la desigualdad entre el centro y la periferia en el sistema mundial, así como los problemas ecológicos y climáticos globales.
A medida que avancemos hacia una etapa más avanzada del socialismo, veremos el desarrollo de diferentes socialismos con características nacionales, basados en diferentes historias y culturas. Para el estado de transición es importante mantener un equilibrio entre el interés nacional y la transformación socialista del sistema mundial. Históricamente, esto ha sido un problema en el bloque socialista. Hay ejemplos de nacionalismo excesivo en la relación entre la Unión Soviética y los países de Europa del Este y Yugoslavia, y sobre todo en las relaciones entre la Unión Soviética y China en los años 60. La dura crítica de China al revisionismo soviético y la «coexistencia pacífica» con Occidente en los años sesenta parece más un producto de las contradicciones nacionales con la Unión Soviética que una parte de la lucha contra el imperialismo, vista a la luz del propio enfoque de China hacia Estados Unidos en 1971 y la posterior «apertura» al capitalismo global.
China dio un paso más en su crítica a la Unión Soviética en los años 70, lanzando la «Teoría de los Tres Mundos» y calificando a la Unión Soviética como «la potencia imperialista más peligrosa del mundo». Esto llevó a China a una política exterior en la que apoyó al PAC en Sudáfrica, mientras que la Unión Soviética apoyaba al ANC, y a la ZANU en Zimbabue, mientras que la Unión Soviética apoyaba a la ZAPU. China también apoyó a la UNITA y al FNLA junto con la Sudáfrica del apartheid, Mobutu en el Congo-Zaire y la CIA, en la guerra civil de Angola, contra el MPLA apoyado por Cuba y la Unión Soviética. Otro ejemplo de división entre Estados en transición debido a disputas nacionales es la guerra entre China y Vietnam en 1979, cuando China lanzó una ofensiva contra Vietnam en respuesta a la invasión de Camboya por parte de este país para poner fin al régimen del Khmer Rouge, respaldado por China.
Las disputas nacionalistas entre los Estados en transición en el futuro no solo beneficiarán al imperialismo, sino que también aumentarán el riesgo de una guerra nuclear y ralentizarán las soluciones a los urgentes problemas medioambientales y climáticos. Bloquearán la transición hacia un socialismo global avanzado.
El hecho de que la humanidad haya pasado de lugares locales dispersos, luego de estados e imperios, a un sistema mundial cada vez más globalizado, dotado de fuerzas productivas avanzadas, significa que hemos desarrollado una forma de vida que ha dañado el planeta y hemos adquirido armas con la capacidad de destruir la vida humana. Pero también ha contribuido al conocimiento y la capacidad de organizar y gestionar el sistema mundial en su conjunto, necesarios para un modo de producción social avanzado. La transformación de las relaciones de producción hacia el socialismo no significa volver a unas fuerzas productivas organizadas únicamente dentro de un marco nacional. La unificación mundial ha dejado de ser una opción. Se ha convertido en una condición para su existencia en el futuro.
A medida que nos acercamos a este «final revolucionario», se acentuará la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía a nivel nacional y mundial. Será un juego peligroso. Mao calificó al imperialismo de «tigre de papel»:
«El imperialismo y todos los reaccionarios, considerados en esencia, desde un punto de vista a largo plazo, desde un punto de vista estratégico, deben ser vistos como lo que son: tigres de papel. Sobre esto debemos construir nuestro pensamiento estratégico. Por otro lado, también son tigres vivos, tigres de hierro, tigres reales que pueden devorar a las personas. Sobre esto debemos construir nuestro pensamiento táctico».
En la lucha debemos ser cautelosos y no actuar de forma temeraria, ya que una guerra nuclear mundial sería catastrófica. Pero tampoco podemos permitirnos ceder ante las amenazas del imperialismo. La política exterior china se orienta hacia la desescalada de los conflictos y la evitación de guerras importantes, con el fin de garantizar la transición al socialismo avanzado, creyendo que las crisis económicas y políticas en Occidente y la superioridad del modo de producción socialista harán el trabajo. Sin embargo, no disponemos de todo el tiempo del mundo, ya que la destrucción del ecosistema y el clima del planeta Tierra se ve acentuada por el capitalismo, que se encamina hacia la confrontación geopolítica.
La idea de crear una alianza entre los Estados socialistas en transición y el Sur Global contra el imperialismo occidental se remonta a la Conferencia de Bandung de 1955 en Indonesia y a la formación del Tercer Mundo. La Unión Soviética lanzó la estrategia de «la vía no capitalista», un conjunto de recetas económicas y políticas para los países del Tercer Mundo en los que los «demócratas revolucionarios» ostentan el poder estatal. Ejemplos concretos son el Egipto de Gamal Nasser, al que la Unión Soviética ayudó a construir la presa de Asuán, y el Partido Baaz en Siria e Irak. La estrategia sostiene que si este liderazgo cuenta con el apoyo de los comunistas locales y de los países socialistas, puede provocar una transformación no capitalista de la economía que prepare el terreno para el socialismo. Gracias al espíritu revolucionario de la Revolución Cultural de los años sesenta y al apoyo material, China intentó forjar una alianza «antirrevisionista» con los movimientos de liberación y los nuevos Estados del Tercer Mundo. China construyó un ferrocarril de importancia estratégica desde la mina de cobre de Zambia hasta los puertos de Tanzania. Como tercera parte de los Estados en transición, Yugoslavia promovió el movimiento de los no alineados. En el contexto de las Naciones Unidas, asistimos a la formación del Grupo de los 77 de países del Tercer Mundo.
Las contradicciones nacionalistas e ideológicas y la división entre la Unión Soviética y China en los años sesenta y setenta hicieron imposible formar un frente unido entre el bloque socialista y el Tercer Mundo contra el sistema imperialista estadounidense. La responsabilidad de esto debe ser compartida. China se sentía tratada con condescendencia por la Unión Soviética, remontándose al esfuerzo de la COMINTERN, liderada por los soviéticos, por decidir la estrategia y la táctica del Partido Comunista Chino a lo largo de toda la revolución. La crítica desequilibrada de la era de Stalin por parte de Nikita Khrushchev y el intento de copiar y pegar el modelo económico soviético en China contribuyeron a ello. Sin embargo, anunciar que la Unión Soviética era un peligro imperialista mayor que Estados Unidos, contra el que el Tercer Mundo, incluida China y Europa Occidental, tenía que unirse, no ayudó a resolver las contradicciones entre los Estados en transición. La división en el bando de los Estados en transición abrió la puerta a la contraofensiva del neoliberalismo. Los Estados en transición de la Unión Soviética y Europa del Este se disolvieron, la OTAN dividió Yugoslavia, lo que provocó una crisis generalizada de la idea del socialismo.
La lección aprendida es que los Estados en transición deben resolver sus contradicciones nacionales de una manera que no perjudique la unidad contra el imperialismo, a fin de crear la masa crítica y el impulso necesarios para la transformación del capitalismo al socialismo. La posibilidad de crear un sistema mundial multipolar en los años sesenta se perdió. La diferencia entre hoy y entonces es que la hegemonía de Estados Unidos está en declive y el estado transicional de China tiene la capacidad de construir instituciones políticas y económicas que son alternativas viables y atractivas al imperialismo occidental. Lo que aún falta es una agenda socialista clara para este sistema mundial multipolar.
Estrategia para los antiimperialistas del Norte Global
Para nosotros, en el Norte Global, la dialéctica del estado de transición es importante. La comprensión de los dilemas y el equilibrio entre la necesidad del desarrollo nacional y el avance del socialismo a nivel nacional y global (en términos de clase, la contradicción entre la unidad de clase nacional y la lucha de clases a nivel nacional y global) es importante y nos sirve de guía sobre cómo relacionarnos con los estados de transición. Tanto para defender el estado de transición contra el imperialismo, como para avanzar en la transición al socialismo. Debemos apoyar los respectivos aspectos nacionalistas de los Estados de transición frente a los Estados capitalistas hostiles. No solo para defender su intento de desarrollar el socialismo, sino también porque son un componente antiimperialista esencial, que equilibra el imperialismo y proporciona un respiro a los movimientos socialistas en el resto del sistema capitalista mundial. Sin embargo, también debemos impulsar una transformación socialista mediante la lucha de clases, siempre que podamos, para garantizar que el aspecto socialista domine al aspecto nacional en las contradicciones del Estado de transición.
En otras palabras, hay que tener en cuenta la contradicción principal, entre la hegemonía en declive de Estados Unidos y la multipolaridad emergente, a la hora de desarrollar estrategias para las luchas locales.
Necesitamos un análisis y una estrategia específicos y concretos para actuar donde vivimos, pero deben elaborarse desde una perspectiva global y a largo plazo. Si no lo hacemos, perderemos fuerza o acabaremos en el bando equivocado en la lucha global por el socialismo. En esa lucha, debemos evitar el idealismo, eligiendo lo que está bien y lo que está mal basándonos en criterios socialistas utópicos. La construcción del socialismo es una larga lucha, basada en el sistema mundial existente, no es una transformación repentina hacia una sociedad ideal. No comprender los peligros y las oportunidades del impulso actual del sistema mundial supondría un fracaso espectacular, ya que necesitamos acabar con la dominación del capitalismo antes de mediados de este siglo para evitar el abismo. Es el Sur global el motor de esta transformación, ellos están avanzando y debemos apoyarlos en todo lo que podamos. En su lucha contra la opresión y la explotación, el Sur global se moverá hacia la izquierda. Aquí, en el Norte global, la OTAN sigue contando con el apoyo de la gran mayoría de la población. No es raro que una clase que está perdiendo su posición privilegiada se mueva hacia la derecha, para intentar defender su posición en la jerarquía global. Sin embargo, a medida que las crisis económicas, políticas y ecológicas se prolongan y se agravan, las cosas pueden cambiar. Mientras tanto, los antiimperialistas en mi parte del mundo seremos una minoría, pero una minoría importante. Debemos hacer todo lo posible para impedir la agresión imperialista contra el Sur global.
(Publicado en inglés en Anti Imperialist Network, el 23 de noviembre de 2024. Traducido al castellano con Deepl Translator)