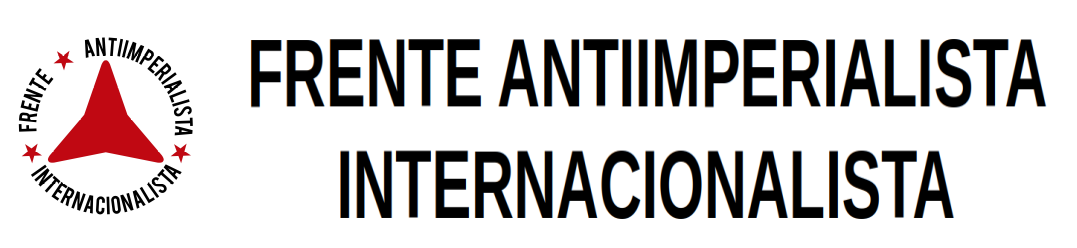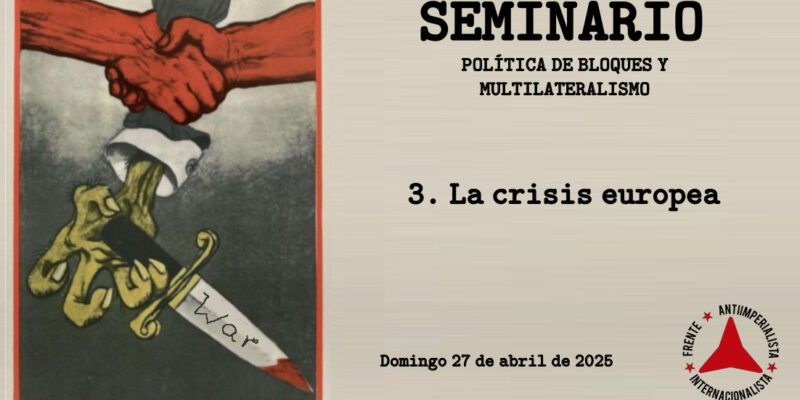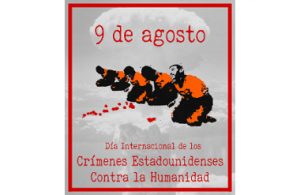Seminario de primavera 2025. Sesión 3
Política de bloques y multilateralismo
Sesión 3, 27 de abril de 2025
Tema: La crisis europea.
Grabación en audio: https://go.ivoox.com/rf/145680963
(Ponencia presentada por Pedro García Bilbao, profesor de Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos, condensada por Manuel Pardo y ampliada con los comentarios del debate)
—oo—
Este contexto me plantea un reto: la situación actual de la Unión Europea es un proceso en desarrollo, con múltiples análisis e interpretaciones en curso. Como todo fenómeno en tiempo real, orientarse no es sencillo. Predomina la necesidad de información y escucha, pero también vivimos directamente las consecuencias de este proceso.
En el ámbito académico, algunos colegas optan por no involucrarse en procesos reales. Un ejemplo ilustrativo ocurrió a principios del siglo XXI, durante la invasión de Irak. Colaboré entonces con profesores de Derecho Internacional Público franceses en una iniciativa para pedir al presidente Chirac que vetara en el Consejo de Seguridad la intervención estadounidense con apariencia de aval de la ONU. Traduje el texto y promoví su difusión en España, como parte de un esfuerzo paneuropeo. Sin embargo, la respuesta de otros colegas fue: «Es un proceso en curso; no podemos implicarnos».
Esto plantea una pregunta crucial: ¿debemos abstenernos de participar en hechos relevantes, renunciando a aplicar nuestro conocimiento o a expresar preocupaciones éticas? ¿O deberíamos contribuir con perspectiva crítica para enriquecer el debate público y el entendimiento social, incluso ante los poderes políticos?
Hoy, sin embargo, estos espacios de debate brillan por su ausencia. La Unión Europea enfrenta una crisis profunda, agravada por el cambio de gobierno en Estados Unidos y el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha convertido a este último en el «gran enemigo». Paradójicamente, mientras antes faltaban fondos para proyectos sociales, ahora los países europeos priorizan un gasto militar sin precedentes, que podría superar incluso al de Estados Unidos.
A esto se suma la confusión internacional: la degradación en Oriente Próximo, la tragedia palestina en Gaza, la devastación en Siria… Vivimos una confluencia de crisis globales y fracturas internas en la UE, lejos del ideal que alguna vez imaginamos.
¿Por qué no existe un debate nacional riguroso, tanto en el ámbito académico como político, sobre cómo abordar los desafíos de la Unión Europea? Parece haber una evasión generalizada de responsabilidad, incluso entre quienes deberían liderar estas discusiones: académicos y representantes políticos. El Parlamento, por ejemplo, no profundiza en estos temas.
En su lugar, domina una propaganda masiva que distorsiona la realidad, influyendo en los medios de comunicación y moldeando la opinión pública según intereses particulares. Frente a esto, iniciativas como esta buscan aportar claridad, pero es crucial evitar caer en consignas simplistas.
Sobre la Unión Europea se han extremado las posturas: para algunos es la causa de todos los males; para otros, la solución absoluta. Ni lo uno ni lo otro. Se requiere un enfoque analítico que examine sus antecedentes y estructura. La UE es una entidad compleja, con una historia densa y una vasta producción académica que, sin embargo, choca con ideas preconcebidas en el imaginario colectivo.
Durante un acto previo a la entrada de España en la entonces Comunidad Europea, funcionarios y promotores de la integración expusieron su visión. Los primeros saturaron su discurso con datos técnicos —nombres de tratados, fechas, figuras históricas— sin contextualizar su relevancia. La impresión fue la de un proceso predeterminado, casi mecánico, donde los «padres fundadores» lo habían planeado todo para un futuro ideal.
Por otro lado, los promotores civiles destacaron beneficios prácticos (libre circulación, intercambio comercial) como símbolos de unidad. Sin embargo, ni el tecnicismo frío ni el entusiasmo superficial generaron un debate sustancial. El resultado fue la desconexión del público.
En España, el discurso sobre la Unión Europea oscila entre dos extremos igualmente superficiales:
1: Se presenta la UE como un proceso inevitable de integración, marcado por una supuesta racionalidad administrativa que conduce, de manera casi mecánica, hacia mayor democracia y libertad. Según esta narrativa, adoptar «lo europeo» nos liberaría de los lastres nacionales (el desgobierno, el «poliqueo» y el pasado dictatorial), como si la mera pertenencia a la UE garantizara progreso por sí misma.
2: Se reduce la UE a beneficios prácticos inmediatos —libre circulación, intercambios comerciales, oportunidades para jóvenes—, ignorando su dimensión política y económica estructural. Esta visión romántica oculta los conflictos de intereses y las dinámicas de poder reales detrás del proyecto europeo.
Ambas perspectivas comparten un mismo origen: el deseo español de superar la «excepcionalidad» del pasado dictatorial, abrazando Europa como símbolo de modernidad y normalización. Esta mentalidad ha facilitado la manipulación de la opinión pública, evitando un análisis crítico de la verdadera naturaleza de la UE.
Para entender la UE hoy, no basta con repetir hitos históricos (el Plan Marshall, la CECA, los «padres fundadores») ni caer en discursos grandilocuentes sobre la «unión política». Estos relatos, aunque importantes, suelen esconder las contradicciones y los juegos de poder que definen el proyecto europeo.
Hay que examinar:
- Las tensiones geopolíticas: La relación entre el bloque continental (Francia-Alemania) y el eje anglosajón (EE.UU.-Reino Unido), clave para entender la dependencia militar (OTAN) y las divergencias económicas.
-
El papel del capitalismo: La UE no es solo un ente político, sino un marco que refleja y consolida el modelo económico occidental, con sus desigualdades y lógicas de concentración de poder.
-
Los conflictos fundacionales: Temas como la defensa europea —hoy en debate— ya estaban presentes desde los orígenes, demostrando que la UE no sigue un plan predeterminado, sino que es resultado de negociaciones y tensiones constantes.
Urge abandonar las narrativas simplistas —ya sean tecnocráticas o idealistas— y analizar la UE como lo que es: una construcción histórica y política, con logros, pero también con contradicciones profundas. Solo así podremos discutir su futuro sin caer en el papanatismo o el fatalismo.
Para comprender la Unión Europea, es esencial analizar la tensión entre dos modelos económicos:
- El capitalismo anglosajón (dominado por EE.UU. y Reino Unido), que ha evolucionado hacia un neoliberalismo financiero globalizado, priorizando la desregulación y los mercados especulativos.
-
El capitalismo renano-alemán, basado en la coordinación entre banca, industria y sindicatos, con un mayor enfoque en la producción manufacturera y la estabilidad laboral.
Esta divergencia no es meramente económica: refleja una pugna geopolítica entre el eje atlántico (aliado a EE.UU.) y el continental (Francia-Alemania), que condiciona decisiones clave en la UE, desde políticas de austeridad hasta la regulación financiera.
Francia y Alemania encarnan otra contradicción fundamental: Alemania ha impulsado una unión económica basada en reglas rígidas (como el Pacto de Estabilidad), pero se resiste a un federalismo político que diluya su soberanía. Francia, aunque defensora teórica de la «Europa soberana», prioriza sus intereses nacionales en áreas como defensa o agricultura (PAC).
Esta tensión explica los límites de la integración europea: no hay consenso sobre si avanzar hacia una federación o mantener una mera cooperación intergubernamental.
Mientras se debaten tratados y mercados, ¿cómo afecta la UE a los ciudadanos?
- La liberalización laboral y la competencia intraeuropea han precarizado empleos en países del sur (España, Grecia).
-
Las políticas de austeridad post-2008 profundizaron desigualdades, mientras el norte (Alemania, Países Bajos) se benefició del euro.
-
La «Europa social» sigue siendo una promesa incumplida: no hay salarios mínimos armonizados ni derechos laborales comunes efectivos.
La influencia estadounidense en la construcción europea es innegable: las becas Fulbright (creadas en 1946) formaron a líderes proatlánticos como Josep Borrell o Javier Solana. No es casualidad que figuras clave en la UE y la OTAN provengan de este programa. Jean Monnet, idealizado como «padre de Europa», mantuvo vínculos estrechos con Washington durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Su conflicto con De Gaulle (defensor de una Europa independiente de EE.UU.) revela que la integración europea nunca fue un proyecto «puro», sino marcado por alianzas externas.
Como conclusión: la UE no es ni el paraíso tecnocrático que prometen algunos ni una conspiración maligna. Es el resultado de conflictos entre modelos económicos (anglosajón vs. renano), de luchas de poder (Francia vs. Alemania, soberanía vs. federalismo) y de injerencia externa (EE.UU. durante la Guerra Fría, hoy sustituida por la competencia con China).
Solo reconociendo estas tensiones podremos discutir su futuro sin caer en simplificaciones («Europa nos salva» vs. «Bruselas nos oprime»). La pregunta clave sigue siendo: ¿Qué Europa queremos? ¿Una herramienta del capital globalizado o un proyecto de justicia social y autonomía estratégica?
La Europa de los años 50: soberanía limitada y condicionantes geopolíticos: Tras 1945, Alemania perdió toda soberanía. Dividida en zonas de ocupación (soviética, estadounidense, británica y francesa), no fue admitida en la OTAN inicialmente por el temor aliado a un rearme alemán.
La estructura federal de la RFA (1949) no fue solo una elección interna, sino un diseño aliado para fragmentar el poder alemán y evitar un Estado centralizado fuerte. La creación del marco alemán (1948) en las zonas occidentales —rechazando una moneda común con la zona soviética— aceleró la división de Alemania y alineó la RFA con el bloque atlántico.
Italia, aunque oficialmente pasó a ser «vencedora» en 1943 (tras derrocar a Mussolini), vivió una guerra civil entre fascistas y partisanos comunistas. La presencia militar estadounidense y la OTAN sirvieron para contener al Partido Comunista Italiano (PCI), el más fuerte de Europa Occidental. Gladio, la red paramilitar anticomunista, operó en Italia y Bélgica para sabotear posibles gobiernos de izquierda. Figuras como Randolfo Pacciardi (ex brigadista antifascista en España) fueron cooptadas para legitimar un sistema que excluyó al PCI del poder, pese a su arraigo social.
El Benelux (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo), países sin peso decisivo, pero fueron clave como aliados de Francia frente a Alemania. Un caso emblemático fue el asesinato de Julien Lahaut (líder comunista belga) en 1950, vinculado a operaciones encubiertas de la Guerra Fría.
El Reino Unido, ausente en la fundación de la CECA (1951), priorizó su relación con EE.UU. sobre la integración continental.
Francia fue el único actor soberano (pero no libre): impulsó la integración europea (Plan Schuman, CECA) para proyectar su influencia y contener a Alemania, pero mantuvo un distanciamiento crítico de EE.UU. (De Gaulle retiró a Francia del mando de la OTAN en 1966).
La paradoja gaullista fue defender una «Europa soberana» mientras conservaba su imperio colonial (Argelia hasta 1962) y políticas proteccionistas (como la PAC).
Como conclusión: la UE nació en un laboratorio de soberanías mutiladas. La integración europea no fue un pacto entre iguales, sino un proyecto moldeado por la ocupación militar (Alemania, Italia), la contención del comunismo (Red Gladio, exclusión del PCI) y con Francia como líder continental y EE.UU. como garante externo.
Estas contradicciones fundacionales explican los actuales conflictos de la UE: la crisis del euro por la divergencia entre el modelo exportador alemán y las economías del sur; la dependencia de la OTAN y la falta de autonomía militar europea y el déficit democrático por el que las instituciones de la UE replican el tecnocratismo de los años 50, lejos de la participación ciudadana.
La clave para el debate actual es entender que la UE requiere analizar su origen en la Guerra Fría, no como un «proceso inevitable» sino como una solución improvisada a problemas concretos: controlar a Alemania, aislar a la URSS y consolidar el capitalismo occidental. ¿Cómo superar este legado hoy? Es la pregunta pendiente.
El Plan Marshall (1948-1952) no se limitó a repartir fondos (13.000 millones de dólares, equivalente al 5% del PIB estadounidense de entonces). Fue un protocolo de reingeniería continental con tres objetivos:
- Evitar el colapso social: Europa sufría escasez extrema (en 1947, Alemania recibía solo 1.500 calorías diarias por persona). Sin reconstrucción, el avance comunista era inevitable.
-
Reconectar el tejido productivo: Las fábricas alemanas no tenían carbón; los agricultores franceses no vendían a las ciudades; Italia perdía un millón de empleos anuales. EE.UU. impuso planes de producción coordinados entre países.
-
Crear interdependencia con EE.UU.: Los fondos exigían comprar productos norteamericanos (50% del trigo europeo en 1948 venía de EE.UU.), consolidando el dólar como moneda global.
George Marshall representaba el ala progresista de Roosevelt, pero Truman (sucesor en 1945) purgó a los agentes del New Deal, «blandos con el comunismo». El Plan fue ejecutado por conservadores como Dean Acheson, quien vinculó la ayuda a la exclusión de comunistas en gobiernos (Italia y Francia recibieron presiones para marginar a sus partidos comunistas; el PCI obtuvo el 31% de los votos en 1946, pero nunca gobernó) y a la integración de Alemania Occidental: Pese al trauma nazi, EE.UU. priorizó reactivar la industria alemana (carbón del Ruhr, siderurgia) como motor anticomunista.
Para gestionar los fondos, se creó la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), embrión de la futura UE. Sus características definieron el ADN europeo actual:
- Supranacionalidad: las decisiones se tomaban entre tecnócratas, no por gobiernos electos.
-
Primacía del mercado: se desmantelaron controles de precios y subsidios, implantando la competencia «libre».
-
Dependencia energética: El carbón alemán y el petróleo estadounidense reemplazaron al carbón británico.
La «autonomía europea» es un mito: la UE nació atada a EE.UU. en defensa (OTAN) y economía (dólar). Hoy, el 70% del comercio energético de la UE se factura en dólares.
La OECE mutó en la Comisión Europea, que sigue legislando sin control parlamentario directo (ej: el Mecanismo de Recuperación post-COVID replicó el modelo Marshall: fondos a cambio de reformas), en una clara manifestación de la primacía del tecnocratismo frente a la democracia
El Plan Marshall no fue «malo» (evitó hambrunas), pero no fue neutral: legó a la UE una economía dependiente de EE.UU. y de las finanzas globales, un déficit democrático estructural y el tabú de cuestionar el atlantismo.
Aportaciones recogidas durante el debate:
1. Sobre las contradicciones actuales de la UE
El texto original señala la crisis de la UE y su giro hacia una «economía de guerra». Esto se complementa con comentarios que profundizan en:
• La fragmentación no resuelta: el auge del fascismo y el nazismo refleja una fractura histórica nunca superada, agravada ahora por políticas belicistas.
• El debate sobre el «enemigo»: ¿Es Rusia realmente la amenaza o un constructo propagandístico para justificar el rearme? El gasto militar no busca defensa, sino subsidiar industrias de armas y reforzar el control social.
2. El legado colonial y las dependencias
El análisis sobre la injerencia estadounidense gana matices con:
• El factor colonial: la Commonwealth alejó a Reino Unido inicialmente de Europa, mientras Francia mantuvo su mentalidad neocolonial en África. Esto explica las divergencias actuales en políticas migratorias y comerciales.
• Dependencia energética: el déficit energético de la UE la hace vulnerable. EE.UU. ganó la batalla; Europa es una provincia del capital global.
3. Movilización social y juventud
Sobre la falta de debate público, los comentarios aportan ejemplos concretos:
• Papel de la socialdemocracia: el modelo social europeo se erosiona mientras la juventud, precarizada, busca raíces históricas de su situación. Los chalecos amarillos fueron una rebelión de base, pero los sindicatos institucionales están ausentes.
• Desencanto generacional: se pregunta si los BRICS ofrecen alternativas para jóvenes europeos, mientras se critica que se les venden mentiras nuevas porque las viejas ya no las creen.
4. ¿Ejército europeo o vasallaje a EE.UU.?
Sobre la cuestión geopolítica:
• Se plantea si el ejército europeo es viable. El ponente responde que EE.UU. no permitirá la autonomía militar alemana; solo usará fondos europeos para abaratar su presencia. Polonia será su gendarme.
• Sin política exterior común, alguien la decide por nosotros. La guerra de divisas ya está aquí.
5. Salidas y alternativas
Para cerrar, se integran las reflexiones críticas:
• ¿Salir de la UE?: el ponente sostiene que no es preciso salir; nos echarán si priorizamos la soberanía nacional, como hace Hungría. Es un síntoma de una ‘crisis total del capitalismo.
• BRICS y multipolaridad: se debate si este bloque desafía el orden occidental. Y se advierte: No son anticapitalistas, pero rompen la hegemonía del dólar.
(Descargar en PDF)
(Acceder a sesión anterior)