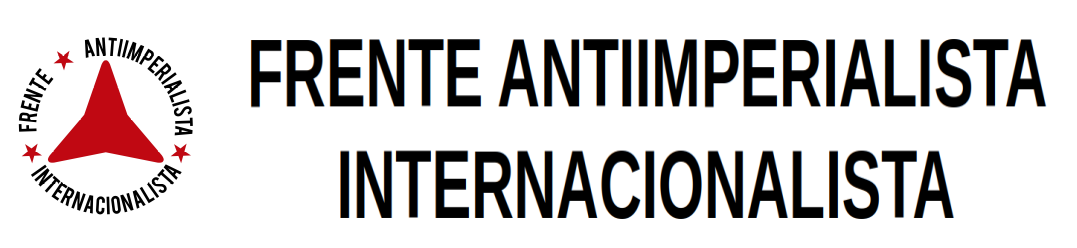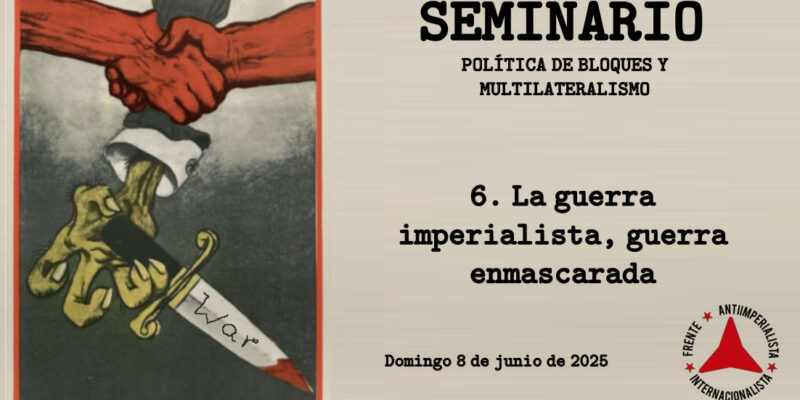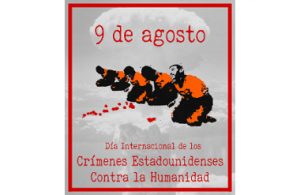Seminario de primavera 2025. Sesión 6
Política de bloques y multilateralismo
Sesión 6, 8 de junio de 2025
Tema: La guerra imperialista, guerra enmascarada
Grabación en audio: https://go.ivoox.com/rf/149770809
Ponencia presentada por Ángeles Diez, Profesora de Sociología de la Universidad Complutense, miembro del FAI. Ampliado con un resumen de los comentarios suscitados durante el debate. Material preparado por Montserrat de Luna y Manuel Pardo, revisado por Ángeles Diez.
—oo—
PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA
El enmascaramiento de la guerra y el papel de los medios de comunicación
El propósito de esta ponencia es señalar cómo la guerra imperialista contemporánea se presenta de una manera que la sociedad no la percibe como tal, es decir, que es una guerra enmascarada. Se trata de reflexionar sobre este hecho y desvelar las estrategias que lo conforman.
1. Rasgos distintivos de la guerra contemporánea
A diferencia de las guerras del siglo XIX y de siglos precedentes, la guerra imperialista actual es multiforme o híbrida: combina la intervención militar convencional con medios no convencionales, este es el caso, por ejemplo, del uso de los grupos armados que realizan operaciones de limpieza política (grupos paramilitares), de las operaciones encubiertas y de la manipulación mediática.
Un elemento central en este tipo de guerra es el papel de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de enmascaramiento y manipulación. Estas tecnologías se han desarrollado significativamente pasando de los medios clásicos (prensa, radio, televisión) a la tecnología digital, que condiciona de manera más eficaz el comportamiento de la población.
2. Mecanismos de enmascaramiento y control social
El enmascaramiento de la guerra se logra mediante varios mecanismos que actúan de manera conjunta:
- Generalización de un estilo de vida occidental: esta forma de vida, basada en el consumo y la acumulación de bienes, se presenta como un ideal universalizable a través de los medios de comunicación.
- Dispositivos de control social que se fundamentan en dos pilares:
- La coacción: el uso de la legislación y la violencia estatal para disciplinar a la población y a los movimientos sociales.
- El consenso: la concesión de derechos sociales (vivienda, salud) y la elevación del nivel de vida en Occidente, que se logró, en parte, a costa de la explotación de países de la periferia.
3. Fundamentos ideológicos del imperialismo moderno
El imperialismo moderno se legitima a través de una serie de elementos ideológicos, enraizados en el liberalismo y la Ilustración:
- El concepto de individuo: se impone la figura del homo economicus, un individuo autónomo, egoísta, competitivo y asocial que rompe con las relaciones sociales feudales.
- La racionalización: se confunde la razón económica con lo racional y deseable, orientando todos los procesos y relaciones humanas hacia la acumulación. A su vez tiende a convertir todas las relaciones sociales en relaciones de intercambio “calculables”.
- La dicotomía civilización frente a lo salvaje (barbarie): se asocia la civilización con el progreso y el desarrollo material, legitimando así la visión de un mundo en el que los países no europeos ni anglosajones occidentales están subdesarrollados y deben seguir el mismo camino.
- La universalización de valores europeos: se presentan la libertad individual y la felicidad (entendida como acumulación de bienes) como valores universales, ocultando que su aplicación ha aumentado la desigualdad tanto en el exterior como en el interior de los países occidentales.
4. La construcción de la hegemonía
La hegemonía se define, según la teoría de Gramsci, como el dominio de una clase sobre el resto de la sociedad a través de la imposición de sus valores e ideologías. En este contexto, el enmascaramiento de la guerra se logra al conseguir que los pueblos dominados compartan los ideales del mundo occidental. Los mecanismos que hacen eficaz esta estrategia incluyen:
- La racionalización económica: la lógica económica se presenta como la única opción sensata.
- El desarrollo científico-técnico: se presenta como neutro cuando en realidad está orientado a la producción y la acumulación.
- Las tecnologías de la información: actúan como una herramienta poderosa para el control y la manipulación.
5. Estrategias de control social en la guerra contemporánea
La eficacia del enmascaramiento se apoya en varias tácticas psicológicas y comunicacionales:
- La obediencia a la autoridad: según demostró el experimento de Milgram, la gente puede cometer actos en contra de su juicio si están bajo la autoridad de una institución legítima como la ciencia.
- La espiral del silencio: la tendencia a adaptar nuestras opiniones a la corriente dominante por miedo al aislamiento social como investigó Elisabeth Noelle-Neumann.
- La fabricación del consenso: el uso de la fragmentación, en especial a través de las redes sociales, para controlar la opinión pública (teoría de Noam Chomsky y Edward S. Herman).
- El manejo de estereotipos y del lenguaje: se manipulan términos para vaciarlos de contenido y ponerlos al servicio de intereses específicos.
- El manejo de las emociones: el miedo, en particular, se utiliza para legitimar acciones como el rearme, construyendo una imagen del enemigo.
- El uso del derecho internacional: históricamente, se ha utilizado para justificar intervenciones armadas, como las llamadas «intervenciones humanitarias».
6. Desafíos y estrategias antiimperialistas
La eficacia del enmascaramiento y la legitimación de la guerra se debe a varios factores:
- Dependencia tecnológica: nos volvemos cada vez más dependientes de tecnologías (móviles, ordenadores) que facilitan el control social.
- Concentración de capital: el poder mediático y tecnológico está en manos de corporaciones transnacionales (Apple, Google, etc.) que están entrelazadas con el capital bélico y financiero.
- Articulación global: lo local está cada vez más determinado por lo global, lo que dificulta la acción desde lo local.
- Aumento de la velocidad y la sincronicidad: la rapidez de la comunicación digital nos impide procesar la información de manera analógica y reflexiva.
- «Infobesidad»: el exceso de información y ruido comunicacional impide la capacidad de discernimiento.
- Control de lo visible y lo imaginable: el sistema no solo controla la información que vemos, sino también nuestra capacidad de imaginar un mundo alternativo al que es dominante.
Para contrarrestar esta situación, se proponen varias estrategias:
- Luchar con objetivos a largo plazo: evitar la inmediatez y pensar en estrategias con continuidad.
- Estudiar las tácticas del adversario: comprender el funcionamiento de las «armas comunicacionales» para poder anticiparse.
- Propiciar una inversión de la agenda: crear una agenda propia que conecte las luchas, en lugar de reaccionar a la que marcan las organizaciones imperialistas.
- Dirigir la comunicación a la población: el objetivo no debe ser que los medios dejen de mentir, sino construir un movimiento con base en la gente, compartiendo experiencias y saliendo de la mediación de las pantallas.
DEBATE:
Gueorgui:
Sobre la exposición de Ángeles, yo tenía algunos apuntes que quizá podrían enriquecer el debate.
Una primera idea es sobre la ideología como herramienta de legitimación. En el caso de la Edad Media occidental, el cristianismo justificaba la jerarquía social (nobleza, clero, pueblo), y mitos literarios como el del caballero protector (ejemplificado en La Canción de Roldán o en El Cantar del Mío Cid) ensalzaban el rol protector de la nobleza, ocultando una explotación brutal. Con la aparición de la burguesía, surgieron nuevos mitos legitimadores como el nacionalismo y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, aunque también sirvieron para justificar imperialismos.
Otra idea breve es sobre la evangelización como vector del imperialismo español, un rasgo distintivo frente a otros imperialismos (británico, holandés o francés). Mientras estos fueron más supremacistas y económicos, el español promovió el mestizaje y la imposición cultural-religiosa, aunque sin eliminar la explotación. Los holandeses calvinistas, por ejemplo, no buscaban evangelizar, y los británicos ni lo disimulaban.
Joaquín:
Es especialmente inquietante esta dinámica de ocultación que Ángeles ha mencionado. En relación con ello, quisiera destacar lo siguiente:
- El sistema educativo como herramienta de dominación: lejos de ser emancipador, ha servido para consolidar hegemonías, incluso con la influencia de multinacionales en universidades. Y no solo afecta a las carreras técnicas, sino a todas las áreas del conocimiento.
-
Autoculpabilización y el mito del emprendedor: el individualismo promueve la idea de que el fracaso es responsabilidad personal, no del sistema. Los libros de autoayuda actúan como «válvula de escape» para la frustración social.
-
Rebeldía latente: existe una conciencia crítica, pero falta articulación política. El control social anula la capacidad de imaginar alternativas utópicas, encerrándonos en el presente inmediato.
-
Tecnología como campo de disputa: la ruptura generacional se agudiza con la tecnología, usada como herramienta de división. Reconquistar la tecnología para fines emancipadores es un reto urgente.
Eduardo:
Me gustaría referirme al tema de los mitos que sostienen todo esto. Estos mitos siguen lo que Julio Cortázar planteó en 1981: que los conceptos más importantes de la vida eran vaciados de contenido y sustituidos por las consignas ideológicas del poder. Creo que seguimos asistiendo a este proceso cada día. Un ejemplo claro es el mito de la ciencia. Se percibe como un ente neutral, sin ideología, un producto natural del desarrollo humano que solo aumenta nuestras capacidades. Para romper este mito, hay que destruir ese contenido y devolverle su esencia fundamental. El ejemplo más directo de esto es la ciencia del sufrimiento. Ha seguido el rastro del desarrollo tecnológico. Hace 50 años, la CIA, a través de Dan Mitrione en la Escuela de las Américas, desarrolló procedimientos de tortura para sacar la máxima información dosificando el sufrimiento. Decía que había que mantener a la persona en el mayor grado de sufrimiento posible para no anular su capacidad de sentir.
El siguiente ejemplo es Guantánamo, que es la última expresión del desarrollo tecnológico en tortura. Se trata de la tortura infinita, sin fin. A los presos no se les dice de qué se les acusa y se les mantiene de por vida sin esperanza. El objetivo en Guantánamo no es que no se escapen, sino que no se suiciden, ya que el sufrimiento es letal. Esta es la última línea de la tecnología: la tortura perpetua. Esto es pura ciencia, con parámetros que se estudian y se ponen en marcha. El problema fundamental es que, aunque todo esto se sabe, nos sentimos paralizados. Creemos que no podemos hacer nada y que no nos compete. Este sentimiento de pérdida de iniciativa y de nuestra capacidad transformadora es lo que nos somete y nos deja tranquilos. Pensamos que no podemos hacer más y que deben ser otras instancias las que actúen. Lo mismo está ocurriendo con Gaza. Antes, el horror se ocultaba. Ahora, la masacre en Gaza demuestra que el horror se exhibe en toda su plenitud: bombardeos y la matanza de seres indefensos privándoles de agua y comida. Y, a pesar de esta evidencia, el mundo no reacciona. Creo que este es nuestro campo de actuación. Tenemos que aprender a actuar en estas condiciones, y necesitamos más conocimiento para hacerlo.
Gueorgui:
Unas palabras sobre la economía y la tecnología. Los procesos económicos y tecnológicos están profundamente ligados al tipo de sociedad que los produce, no son neutros, y deben ser entendidos y controlados para el beneficio de toda la sociedad, no para el lucro de unos pocos. Por tanto, la verdadera clave está en la apropiación y la dirección que se les da a estos procesos. No debemos ceder conceptos como la economía o la ciencia al desarrollo capitalista o al imperialismo.
Rafa:
En mi caso, más que respuestas, tengo una serie de preguntas:
- ¿No os parece que el problema más grave en este momento es la posible guerra nuclear que podría desatarse en Ucrania y que podría condicionar el futuro del mundo?
-
¿No podría ser un objetivo básico, como ya se ha dicho, pedir la disolución de la OTAN, ya que Rusia no es nuestro enemigo sino la OTAN, que nos mete en líos continuamente?
-
¿No es también un objetivo básico facilitar el desarrollo de los BRICS como una alternativa económica viable y más justa que el capitalismo actual?
-
¿Cómo podemos unir a estos objetivos los de otros grupos, comunidades y pueblos con sentimientos antiimperialistas?
-
Finalmente, ¿podemos limitarnos únicamente a acciones de tipo «anti» o «contra»? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué proyectos alternativos utópicos podemos proponer a los pueblos del mundo que hagan que valga la pena luchar?
Eduardo:
Volviendo a Cortázar, se toman los conceptos, se vacían de contenido y se llenan de consignas. Una de ellas es que la ciencia es un producto ‘natural’ del desarrollo humano, desvinculado del sistema que la produce. Nuestra labor es recuperar el sentido profundo de esos términos. La ciencia no es neutra: está al servicio de un sistema social y de producción.
Ángeles:
Coincido con Joaquín en la importancia de la educación, que va más allá de las escuelas e incluye la familia y la vida diaria. Actualmente, todas las formas de socialización se están subordinando a las tecnologías digitales. Los espacios afectivos que permitían el aprendizaje ahora están rotos por la tecnología. De todas maneras, no hay que confundir los instrumentos tecnológicos con las tecnologías. Un ordenador es un instrumento como lo es un lápiz. Sí, la tecnología no es neutra, las metas de una tecnología son las metas de una sociedad concreta. Y la economía tampoco es neutra. Los manuales de economía presentan el equilibrio entre oferta y demanda como si fuera un principio fundamental cuando, en realidad, nunca ha existido en la historia, ya que siempre ha estado atravesado por relaciones de poder. Se tiende a ocultar la naturaleza política de la economía. Debemos entender que hay que hablar de economía en relación con un determinado contexto político y social.
Joaquín:
Si no sabemos qué sociedad queremos, tampoco sabremos qué tecnología necesitamos. El problema es que estamos en un momento histórico en el que no tenemos claro hacia dónde vamos y, por lo tanto, aceptamos la tecnología que se nos ofrece. Es crucial poner atención en la relación entre tecnología y ética, especialmente con el auge de la inteligencia artificial (IA). A diferencia de las revoluciones industriales pasadas, la IA no es solo una tecnología instrumental, sino una categoría que generará transformaciones sociales profundas. También es fundamental hablar sobre la formación militante, no solo como acumulación de conocimientos, sino como la capacidad de articular una relación integral con la realidad. Echo de menos esta formación, especialmente la que valora la experiencia vivida como un complemento a los conocimientos teóricos. En el contexto actual, las tecnologías generan una superinflación de información y los medios de comunicación crean una construcción mediática de la realidad. Para muchas personas, lo que ven en los medios se convierte en su realidad. La formación militante es una herramienta valiosa para lidiar con esto, ya que ayuda a desarrollar una conciencia crítica que nos permite sospechar de lo que se nos cuenta. Estamos en un momento complejo. El eslogan de Mayo del 68: «Lo queremos todo y lo queremos ya», reconociendo que representa un deseo válido, a menudo lleva a la frustración. Creo que la realidad actual nos exige sembrar pacientemente.
Montse:
En mi opinión, la guerra y su enmascaramiento forman parte de la historia humana. No es algo nuevo. Históricamente, la guerra se ha enmascarado a través de la religión y de otros instrumentos culturales. Sin profundizar en detalles históricos, considero que el cambio fundamental en la naturaleza de la guerra que vivimos hoy se remonta a 1917, a la Revolución de Octubre. Antes de esa fecha, predominaban las guerras entre imperios. Sin embargo, a partir de la revolución soviética, el conflicto adquirió una nueva dimensión al incorporar la confrontación entre sistemas económicos: el capitalismo dominante frente al nuevo sistema socialista. Aunque 1945 (tras la Segunda Guerra Mundial) explica mucho del escenario actual, para mí, 1917 marca el verdadero punto de inflexión en el carácter de la guerra contemporánea. Frente a esto, nuestra principal herramienta es el desenmascaramiento. Este grupo lo tiene claro y, de hecho, es lo que hacemos en los seminarios y a través de la web, aunque sean unos recursos modestos.
Como reflexión adicional, creo que el ser humano ha desarrollado históricamente tres formas principales de interpretar la realidad:
- El pensamiento mítico-religioso
-
La interpretación filosófica
-
El enfoque científico-técnico
Estas tres vías, presentes desde los primeros registros históricos, siguen coexistiendo hoy. Esta perspectiva me ha ayudado personalmente a navegar momentos de desconcierto al estudiar e interpretar la realidad.
Gueorgui:
Tanto la economía como la tecnología son un producto social que tiene su propia vida y sus propias dinámicas. Para ilustrarlo, voy a usar un par de ejemplos bien conocidos. El primero es el desarrollo de Internet. Nació en los años 60 como un proyecto militar para crear una red de comunicaciones robusta en caso de guerra nuclear. Para probarla, se desplegó entre varias universidades estadounidenses. Durante 20 años, el sistema capitalista ignoró por completo la existencia de Internet. Fue la propia comunidad universitaria la que desarrolló espontáneamente sus protocolos básicos (email, FTP, etc.). El protocolo HTTP, que dio origen a la web, fue desarrollado en una institución pública internacional y de forma gratuita. Cuando las operadoras de comunicaciones se dieron cuenta de su potencial, tardaron 10 años en intentar apropiarse de ella. Después, surgieron grandes corporaciones como Google y Apple, que se apropiaron de los servicios de un nivel superior, relegando a las operadoras a un segundo plano. Esto demuestra que los procesos tecnológicos no son dirigidos conscientemente por el capitalismo, sino que este se apropia de ellos cuando le conviene.
Otro ejemplo es el desarrollo de la tecnología digital y los chips. En los años 50, se desarrollaron en Estados Unidos con grandes inversiones públicas, a menudo con un sesgo militar. Las grandes compañías de semiconductores surgieron en esa época, pero no fueron capaces de controlar sus procesos y muchas entraron en quiebra. Esto sucede porque el capitalismo, al crear sus propios instrumentos, no puede evitar someterlos a sus propias contradicciones, como la competencia y las crisis periódicas. Actualmente, solo una empresa en el mundo, TSMC, ha logrado dominar la tecnología de la fotolitografía ultravioleta extrema, a pesar de inversiones de más de 20 mil millones de dólares. Empresas como Intel han fracasado, demostrando que ni siquiera los grandes desarrolladores pueden controlar su propia tecnología. El desarrollo tecnológico tiene una dinámica caótica de la que el capitalismo trata de sacar partido, pero que, en esencia, es un producto de la sociedad.
Lo mismo ocurre con la economía. Lo que el capitalismo formula como «mercados» son, en realidad, necesidades sociales. El capitalismo ve en la alimentación, la vestimenta o la vivienda un negocio, pero a la vez resuelve un problema social. Aunque el capitalismo también genera necesidades para realizar negocios, no puede controlar las crisis de superproducción que lo obligan a destruirse y regenerarse.
La sociedad sobrevive a esa lacra. Por eso, el sistema de producción económico es propiedad de la sociedad, no de los capitalistas. La verdadera acción revolucionaria no es la destrucción del sistema, sino la apropiación de los procesos económicos y tecnológicos por parte de la sociedad. Es crucial que lo veamos de esta forma, porque no es algo ajeno a nosotros, es algo nuestro.
Eduardo:
Algunas cuestiones que creo que son interesantes: la primera es que hay respuestas, y las hay tanto en el plano teórico como en el práctico. La más importante en este momento es la de recuperar el enfoque integral de los problemas. La pérdida de este enfoque genera una inmensa cantidad de disfunciones porque se deja fuera del algoritmo aquello que no conocemos o que no nos interesa.
Cada vez es más difícil tener un enfoque integral, ya que el desarrollo actual se centra en la fragmentación y la individualización. Para enfrentar adecuadamente los problemas, debe haber un desarrollo equilibrado, de lo contrario es imposible tener respuestas adecuadas.
El capitalismo no solo muestra sus contradicciones, sino también sus límites. El principal límite es que da soluciones solo para algunos, no para la mayoría de la humanidad, ni siquiera para sus problemas de supervivencia más básicos. Llevamos décadas hablando de la erradicación de la pobreza o de la salud para todos, pero estas metas se posponen constantemente y las declaraciones pomposas de la ONU o la UNESCO no tienen una consecuencia práctica real. Esto también se manifiesta en el día a día. ¿Cómo es posible que con el nivel de desarrollo tecnológico actual, la única solución de Volkswagen para cumplir las normas de contaminación fuera falsear la documentación? No recurrieron a la inteligencia, la ciencia o la tecnología para solucionar el problema, sino al falseamiento. Ese es el mundo en el que vivimos: las soluciones no son para todos, no son equilibradas y aumentan la desigualdad. Además, no hay una intención real de usar el conocimiento para resolver muchos de los problemas que ellos mismos generan.
Creo que debemos profundizar en las contradicciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico, y vincularlas a las causas estructurales del propio capitalismo. Y esto no se soluciona simplemente pasando a una estructura socialista. Se necesitan dos elementos clave: el enfoque crítico y el enfoque integral. Sin una conciencia crítica y sin un enfoque que aborde todos los elementos, no podremos entender ni resolver los problemas.
Gueorgui:
Voy a tratar de ser breve. La tecnología es un patrimonio invaluable de la humanidad y no se puede prescindir de ella a pesar de sus problemas y contradicciones. Un ejemplo: la población mundial alcanza hoy los 8.000 millones de personas. Sin la tecnología agraria de hoy, con la tecnología agraria de hace 20 años, no podrían comer. Hoy no comen todas, de acuerdo. El sistema capitalista no permite que los alimentos alcancen a todo el mundo, pero hay capacidad de producción de alimentos sobrada para toda la humanidad gracias a la tecnología de producción de alimentos. No podemos renunciar a la tecnología de producción de alimentos ni podemos criminalizar la tecnología de producción de alimentos. Tenemos que hacer que la tecnología de producción de alimentos esté al servicio de toda la sociedad y de toda la humanidad. Otro ejemplo: Mao Tse-Tung y la estrategia del Gran Salto Adelante, que trató de generar de la nada toda la industria básica a partir de pequeñas comunidades, con una organización asamblearia. Se crearon pequeños hornos de producción de hierro en todos los pueblos y ciudades y se pusieron cuotas de producción. El resultado fue que, para cumplir con las cuotas, los campesinos fundieron los azadones y los arados. Se quedaron sin herramientas y después, al año siguiente, no tenían con qué arar la tierra y se murieron de hambre a millones. Tuvieron que volver a pedir ayuda a Rusia e instalar grandes altos hornos, que es la única forma de producir acero que sea socialmente útil. Tuvieron que volver a producir los azadones y arados y todas las herramientas que necesitaban para poner en marcha todo el sistema agrícola que se habían cargado.
El desarrollo tecnológico tiene un devenir complejo, pero es patrimonio de la sociedad y de la humanidad, y no se puede prescindir de él. Hay que usarlo al servicio de la sociedad, ponerlo al servicio de la sociedad. Y, por supuesto, habrá que podar y eliminar las partes que no tienen un sentido social claro, pero no podemos desperdiciar el gran avance del desarrollo tecnológico de la humanidad.
Ángeles:
Claro que no podemos renunciar a la tecnología para producir alimentos, pero la tecnología de producción de alimentos es tanto la de Monsanto como la de Xochimilco en México, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si decimos que la tecnología no es neutra, estamos afirmando que las herramientas tecnológicas están al servicio de un determinado tipo de sociedad, producidas por ella y con ciertas relaciones de poder. Esto significa que hay tecnologías que son descartadas porque no son útiles para la acumulación económica.
Por lo tanto, de lo que debemos hablar es de qué tecnologías permitirían producir alimentos para toda la población de forma equilibrada, sin destruir el planeta. La tecnología capitalista de producción de alimentos no busca alimentar a la gente, sino obtener beneficios, y esa es la lógica que la mueve. No es que una «mente maestra» capitalista planee la tecnología destructiva; las relaciones sociales son muy complejas. Sin embargo, sí hay una intencionalidad detrás de las acciones de los capitalistas, empresarios y universidades que producen tecnología. Aunque el resultado en su conjunto no sea una intención premeditada de producir una tecnología destructiva, en la práctica, los centros de conocimiento en nuestras universidades cada vez tienen menos posibilidad de crear una tecnología que no sea destructiva. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto que no se alinee con la lógica de la acumulación no será financiado. El capitalismo es camaleónico y se resetea para aumentar su tasa de ganancia. Nuestro trabajo es descubrir la lógica final a la que nos conduce.
No cerraría el tema, solo diría que es tan abierto y complicado que necesita que le demos muchas vueltas, cada uno en su terreno: en la movilización, en las empresas o en la militancia. Sería bueno que cada uno, desde su propio ámbito, lanzara «píldoras» o notas sobre cómo abordar el tema de «desenmascarar el mundo». Este trabajo de desenmascaramiento es nuestra labor más importante. Los sociólogos, en su momento, hablaban del «desencantamiento del mundo» o del fin del pensamiento mítico. Yo creo que ahora nos toca a los militantes hacer ese trabajo de desenmascaramiento, pero también ofreciendo vías de salida. No hay nada más desesperante que presentarle a la gente un panorama tan desolador que la lleve a rendirse. Creo que una de las vías para evitar esto es recuperar nuestro pasado. Un pasado de lucha, de internacionalismo y, sobre todo, de victorias. A veces, la gente piensa que la Guerra Civil fue una derrota, pero hubo una enorme victoria que nos ha permitido subsistir como seres capaces de exigir justicia y verdad hoy en día. Los jóvenes deben seguir con herramientas del pasado e inventar nuevas, y hay que demostrarles que tienen una capacidad de invención infinita.
(Descargar en PDF)
(Acceder a la anterior sesión)