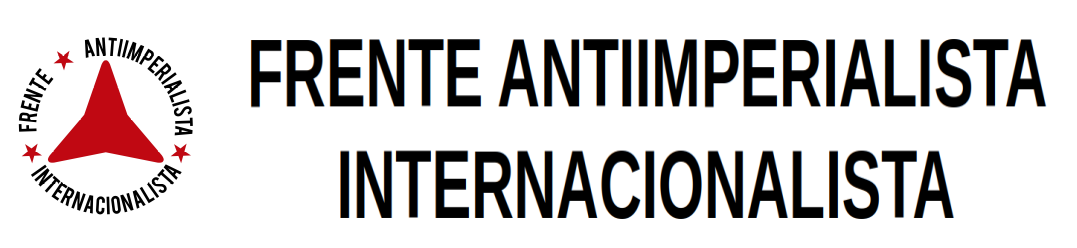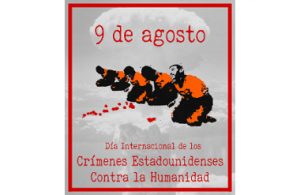Seminario de primavera 2025. Sesión 1
Política de bloques y multilateralismo
Sesión 1, 23 de marzo de 2025
Tema: Presentación. Decadencia de Occidente y de la hegemonía de EE.UU.
Grabación en audio:
Presentación del tema (Presentación del Seminario):
(Presenta: Eduardo Hernández)
Lo primero a señalar de este seminario es que forma parte de nuestra trayectoria. Para nosotros, la formación siempre ha tenido una enorme importancia y ha sido un objetivo principal desde hace muchos años. Hemos intentado avanzar hacia una Escuela Antiimperialista Internacionalista y, aunque no hayamos llegado a tanto, sí que nos hemos ido acercando a ello poco a poco. En este sentido, los seminarios son una forma de aproximación a esa formación continua que nosotros esperamos alcanzar algún día.
El conocimiento tiene un protagonismo esencial ante la pérdida actual del razonamiento lógico, la cual se extiende no sólo por una parte importante de la sociedad, sino que está instalada especialmente en las élites dirigentes. Se genera así una sociedad con personas confundidas y frágiles, enormemente fáciles de manipular. Por tanto, la respuesta está en la comprensión de la realidad, en fundamentar con rigor lo que decimos para llegar a establecer la lógica de las fuerzas dominantes. En resumen, descubrir no sólo lo que pasa sino por qué pasa.
La práctica política está íntimamente relacionada con todo este proceso. Entendemos que el conocimiento es un soporte imprescindible de la práctica política. Lo hemos señalado en varias ocasiones: es necesario comprender para poder actuar, conocimiento y práctica ocupan un solo espacio. Consideramos que el conocimiento por sí mismo es estéril si no se integra en una práctica política transformadora. Esto es, en definitiva, lo que pretenden nuestros seminarios.
El pasado otoño, hicimos el primer seminario. Ahora comenzamos este seminario de primavera. El momento lo requiere. Comprender lo que está pasando es muy complicado y mucho más descubrir la lógica en que se mueven los acontecimientos. El programa que hemos establecido intenta abordar aspectos esenciales para esa comprensión de la realidad: la crisis en Europa, la formación de bloques, el papel de la nueva administración norteamericana, la paz, la guerra enmascarada… Seguidamente, trataremos dos aspectos de una vigencia enorme en estos momentos: el antiimperialismo y, sobre todo, el internacionalismo, un término prácticamente olvidado, del que se hacen muy pocas referencias, que se usa muy poco, pero que es esencial para construir una respuesta a lo que está pasando y para desprendernos del discurso dominante que no sólo se impone sino que nos obliga a ignorar. Finalmente, acabaremos con una sesión de conclusiones a conformar entre todos. Un resumen amplio, a la vez que preciso y concreto, sobre lo que hayamos discutido y las ponencias que se hayan presentado.
Presentación del tema (Decadencia de Occidente y de la hegemonía de EE.UU.):
(Presenta: Montserrat de Luna)
Material de apoyo:
- https://www.state.gov/secretary-marco-rubio-with-megyn-kelly-of-the-megyn-kelly-show/
- https://www.state.gov/secretary-of-state-marco-rubio-with-sean-hannity-of-fox-news/
- https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/4064113/opening-remarks-by-secretary-of-defense-pete-hegseth-at-ukraine-defense-contact/
- https://www.youtube.com/watch?v=EufxrTk3yoQ
- https://rumble.com/v6lkhtd-trumps-economic-recovery-a-dead-end-michael-hudson-alexander-mercouris-and-.html?e9s=src_v1_ucp
- https://www.nakedcapitalism.com/2025/03/blackrocks-takeover-of-panama-canal-is-another-victory-for-trumps-americas-first-policy.html
1.- La división del trabajo de Pete Hegseth
Durante las últimas semanas de la administración Biden, se incrementaron los ataques con misiles occidentales en el territorio ruso lindante con el norte de Ucrania, una línea roja para el Kremlin. La guerra “híbrida” que, en palabras del ministro Lavrov, la OTAN ha venido desarrollando en y desde el suelo ucraniano alcanzó así nuevas cotas de hostigamiento a la Federación Rusa, la cual, descartando escalar el conflicto, decidió continuar con su metódica y lenta guerra de desgaste en la larga línea del frente de batalla. Esas últimas semanas del partido demócrata en el gobierno fueron un tenso compás de espera lleno de interrogantes sobre el futuro de la política exterior estadounidense a partir del 20 de enero de 2025, fecha de la toma de posesión de Trump. Dados los riesgos crecientes del conflicto en Ucrania, rondaba la incógnita de si habría o no cambios significativos en relación con la política abruptamente belicista desarrollada por la saliente administración demócrata. Pues bien, sin lanzar las campanas al vuelo, sí que ha habido cambios durante los dos meses que han transcurrido desde esa fecha. Con incredulidad y sorpresa a veces, hemos asistido a escenificaciones rupturistas, casi heréticas, por parte de Trump y de su equipo, respecto a los modos precedentes de Biden, Blinken, Sullivan o Austin. En este sentido, cabe destacar las palabras pronunciadas por Marco Rubio, secretario de estado, tan solo diez días después del 20 de enero de 2025: “…no es normal que el mundo tenga simplemente una potencia unipolar. Eso ha sido una anomalía, un producto del fin de la Guerra Fría. Con el tiempo, estamos volviendo a un mundo multipolar, con múltiples grandes potencias en diferentes partes del planeta”. Unas palabras a contracorriente en boca del nuevo responsable de la política exterior de EE.UU. y sucesor de Anthony Blinken. Más recientemente, Rubio se ha permitido una excentricidad similar a raíz del enfrentamiento público entre Trump y Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca: “Ha quedado muy claro desde el principio que el presidente Trump lo considera [el conflicto en Ucrania] como un conflicto prolongado y estancado. Y, francamente, es una guerra por poderes entre potencias nucleares (Estados Unidos, que ayuda a Ucrania, y Rusia) y debe llegar a su fin. Y nadie tiene idea ni plan alguno para ponerle fin. El plan de los ucranianos hasta ahora y de sus aliados en el Capitolio, y de la gente con la que hablas en otros países es seguir dándoles todo lo que necesiten durante el tiempo que sea necesario. Eso no es una estrategia”. Tenemos, por tanto, a un nuevo gobernante de EE.UU. reconociendo, primero, que el mundo unipolar ha llegado a su fin y, segundo, que el conflicto en Ucrania es una guerra proxy de EE.UU. contra Rusia que no debería continuar. Declaraciones ambas que, junto al inicio de contactos entre EE.UU. y la Federación Rusa para normalizar sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde comienzos de 2022, podrían considerarse como el preludio de una etapa de distensión en la política exterior de EE.UU. Sin embargo, las siguientes declaraciones de Pete Hegseth, nuevo secretario de defensa, pronunciadas ante el Grupo Ramstein (alianza de países que envían equipo militar a Ucrania) el pasado 12 de febrero, en Bruselas, no van en ese sentido: “…estamos aquí hoy para expresar de manera directa e inequívoca que las duras realidades estratégicas impiden que Estados Unidos de América se centre principalmente en la seguridad de Europa. Estados Unidos se enfrenta a amenazas importantes para su territorio nacional. Debemos —y lo estamos haciendo— centrarnos en la seguridad de nuestras propias fronteras. También nos enfrentamos a un competidor principal, la China comunista, con la capacidad y la intención de amenazar a nuestro territorio nacional y a nuestros intereses nacionales fundamentales en el Indo-Pacífico. Estados Unidos está dando prioridad a la disuasión de una guerra con China en el Pacífico […] La disuasión no puede fallar, por el bien de todos. A medida que Estados Unidos prioriza su atención a estas amenazas, los aliados europeos deben liderar desde el frente. Juntos podemos establecer una división del trabajo que maximice nuestras ventajas comparativas en Europa y el Pacífico respectivamente”. En su estrenado liderazgo, Hegseth no se separa ni un ápice del resto de Occidente, sino que muestra la intención, exenta de ambigüedades, de seguir haciendo bloque con él. No hay novedades ahí. Sí las hay, en cambio, en los nuevos derroteros bélicos señalados, como es el caso de la división del trabajo de Occidente entre Europa y el Pacífico. Algo a tener muy en cuenta.
2.- Crisis ¿Qué crisis?
Sin restar trascendencia al conflicto actual en tierras de Oriente Próximo, ni a lo que puede ser su evolución futura, la importancia de la guerra en Ucrania se debe principalmente a que sitúa frente a frente a las dos mayores potencias nucleares que hasta ahora existen. En coincidencia con lo reconocido por Marco Rubio, Ucrania es tan solo la nación intermediaria de EE.UU. en el campo de batalla. Nunca antes, en el periodo de la Guerra Fría y después, ni tan siquiera en Vietnam, había tenido lugar un enfrentamiento entre EE.UU. y Rusia semejante al actual. Nunca antes, como en las postrimerías de la administración Biden, EE.UU. había llegado tan lejos. Esta guerra representa, además, un nuevo intento del secular empeño occidental, históricamente frustrado, tendente a someter las extensas y ricas tierras de lo que fue la Rusia imperial primero y la Rusia soviética después, heredera de la Revolución de Octubre y antecesora de la Rusia actual. Su presidente, Vladimir Putin, ha querido evocar recientemente ese recurrente y frustrado empeño occidental a modo de advertencia para el pretencioso, contradictorio y siempre belicista Emmanuel Macron que, a duras penas, se mantiene todavía como presidente de Francia: “Hay gente que quiere retornar a los días de Napoleón, pero que olvida cómo eso terminó”. Rusia tampoco está siendo sometida ahora en Ucrania. Aún más, el progresivo avance de sus tropas a lo largo del frente de batalla, especialmente tras la liberación de Avdievka, a comienzos de 2024, está poniendo de manifiesto, casi de forma cotidiana, la profunda crisis que atraviesa el orden imperial de EE.UU. cuidadosamente edificado tras 1945. Ochenta años después, las grietas asoman en sus cimientos. ¿Acaso la división del trabajo expuesta por Pete Hegseth permitirá, entre otras cosas, disimular la derrota de EE.UU. frente a Rusia en Ucrania? ¿Hasta qué punto la administración Trump es consciente, con el Estado Profundo y sus poderosas oligarquías detrás, del declive en el que EE.UU. se halla inmerso?
3.- El hombre-arancel
Trump es un admirador de William McKinley, el vigésimo quinto presidente de los EE.UU., que ejerció el cargo desde 1897 hasta 1901. Muestra reciente de ello es la orden ejecutiva que firmó el pasado 20 de enero, tras la inauguración de su segundo mandato, por la cual instaba a que la montaña más alta de América del Norte, situada en Alaska, recuperase el nombre de Mount McKinley, revocando una directiva de la administración Obama. La admiración de Trump por el republicano McKinley se extiende a la época de finales del siglo XIX y principios del XX en que fue presidente, conocida como La Edad Dorada (The Gilded Age). El nombre viene de la novela-sátira de Mark Twain y Charles Dudley sobre la codicia y corrupción de los caballeros más ilustres de entonces. Fue la época de los llamados Barones Ladrones (Robber Barons), de personajes como el financiero J.P. Morgan o el Rockefeller fundador de la Standard Oil Company. Recientemente, Trump ha recordado así aquel periodo de EE.UU.: “Entre 1870 y 1913, llegamos a ser muy ricos. Entonces éramos un país con aranceles”. En 1896, McKinley había ganado la presidencia con este slogan que Trump ha hecho suyo: “Soy un hombre-arancel con un programa arancelario”. Dicho y hecho, ha comenzado su segundo mandato anunciando la aplicación de aranceles a diestro y siniestro. Cuesta creer que una política proteccionista llevada a cabo en un contexto como el de esa Edad Dorada admirada por Trump, en la que tuvo lugar un acelerado proceso de industrialización y de acumulación de capital —justamente anterior a la existencia del impuesto sobre las fortunas, a la Primera Guerra Mundial, al periodo de entreguerras, a todo lo que vino después— y en la que EE.UU. todavía podía aislarse “allende los mares” cuando le convenía, sea considerada un recurso eficaz en un contexto tan distinto como el del mundo globalizado actual, o que vaya a aligerar el lastre que arrastra la economía de EE.UU. a estas alturas. Cuesta creerlo salvo que haya otros motivos. Salvo que —y es una suposición algo o muy desquiciada— ese proteccionismo sea una forma de disrupción del comercio mundial para debilitar a la gran potencia comercial que es China. En definitiva, salvo que aplicar aranceles en un suma y sigue sea un elemento más de la agenda de guerra contra China. Tendría su lógica, la lógica de un imperio que se resiste a caer, la lógica de no temer al caos porque puede ser un medio para seguir quedando en pie.
4.- BlackRock y el Canal de Panamá
Durante las pasadas décadas, la prioridad dada a la obtención de beneficios mediante recursos financieros en las economías del bloque occidental, es decir, lo que ha sido la primacía del capitalismo financiero sobre el industrial, ha permitido un manejo perdurable del proceso de acumulación de capital y su concentración en pocas manos. Ejemplos de ello son BlackRock o Vanguard, grandes conglomerados financieros con un mundo globalizado a sus pies y todo tipo de medios, no sólo económicos, para ir cogiendo trocitos de él. Ese ha sido el caso, hace unos días, de BlackRock con el Canal de Panamá. El pasado 4 de marzo, Trump alardeó de ello en el primer discurso de su segundo mandato ante el Congreso de EE.UU.: “Para fortalecer aún más nuestra seguridad nacional, mi administración recuperará el Canal de Panamá. Y ya hemos comenzado. Justo hoy, una gran empresa estadounidense anunció la compra de ambos puertos alrededor del Canal de Panamá, además de muchas otras propiedades relacionadas con el Canal de Panamá y un par de canales más”. La operación de compraventa a la que se refería Trump suponía la adquisición, por parte de BlackRock, del 80% de Hutchison —una empresa de operaciones portuarias perteneciente a un conglomerado financiero con base en Hong-Kong—, y le permitía tener el control sobre decenas de puertos en 20 países, incluyendo el 90% de los puertos panameños de Balboa y Cristóbal, situados a cada extremo del Canal. Se trata de una operación que tiene más características geopolíticas que comerciales. Mientras que Pekín la considera una traición por parte de Hutchison, Washington se apunta un tanto. Sin duda, es una operación que forma parte de la guerra contra China, de la guerra en la que ya estamos.
23 de marzo de 2025
Contenido de la ponencia enriquecida con el debate:
Preparado por: Montserrat de Luna
Material de apoyo:
La ponencia que se ha presentado en esta sesión del seminario ha intentado destacar aspectos de actualidad que reflejan principalmente la decadencia de la hegemonía de EE.UU., respondiendo de forma parcial al título de la sesión. A continuación, gracias al desarrollo del debate, se añade a la ponencia inicial un nuevo apartado que alude a la crisis de la globalización occidental de las últimas décadas.
5.- J.D. Vance y la globalización
En un discurso pronunciado el pasado 18 de marzo, J.D. Vance, el nuevo vicepresidente de EE.UU., puso a la globalización en el punto de mira ante una audiencia de ejecutivos de las grandes tecnológicas y de políticos conservadores, las dos facciones —a veces enfrentadas— que sirven de apoyo principal a la administración Trump. Sin rodeos de palabras, a tono con la incisiva retórica del nuevo equipo gobernante, Vance hizo una crítica demoledora de la globalización desarrollada por Occidente en los últimos 40 años, considerando que sus clases dirigentes habían cometido los siguientes errores: “En primer lugar, asumir que era posible separar la fabricación de las cosas de su diseño. La idea de la globalización era que los países ricos fueran ascendiendo en la cadena de valor y que los países pobres se dedicasen a fabricar las cosas más sencillas… Es como al abrir la carcasa de un iPhone y leer en su interior que ha sido diseñado en Cupertino, California: se está dando por supuesto que ha sido fabricado en Shenzhen o en otro lugar lejano… Y, sí, claro que hubo gente que perdió su empleo en la industria manufacturera, pero esa gente podía aprender a diseñar o, para usar una frase muy popular, aprender a programar. Sin embargo, creo que nos equivocamos. Las geografías especializadas en la fabricación han llegado a ser extraordinariamente buenas en el diseño de cosas. Como todos ustedes saben, hay efectos de red. Las empresas que diseñan productos trabajan con las empresas que los fabrican. Comparten propiedad intelectual. Comparten las mejores prácticas. E incluso, a veces, comparten empleados clave. De manera que, mientras dábamos por sentado que otras naciones siempre irían por detrás nuestro en la cadena de valor, ha resultado que no sólo iban mejorando en el extremo inferior de la cadena, sino que también empezaban a alcanzarnos en el superior. Nos hemos visto presionados por ambos extremos. Este fue el primer error de la globalización. Creo que el segundo ha sido privilegiar la mano de obra barata en detrimento de la innovación […] Fabricar un producto a un costo más bajo era más fácil que innovar, ya fuera deslocalizando fábricas a otras economías con mano de obra barata o importándola a través de la inmigración. La mano de obra barata se ha convertido en una droga para las economías occidentales. Diría también que hemos observado un estancamiento de la productividad en casi todos los países —desde Canadá hasta el Reino Unido— que importaron grandes cantidades de esta mano de obra. No creo que sea una casualidad. Creo que la conexión es muy directa”. Junto con esta crítica a la globalización ante el público de la American Dynamism Summit, Vance puso de relieve el empeño de su gobierno en el desarrollo de la innovación tecnológica acompañada de reindustrialización. Un proyecto de regeneración económica diseñado para seguir manteniendo la hegemonía en el mundo. Brian Berletic, un ex-marine especializado en geopolítica, reaccionó así en su cuenta de X ante el discurso de Vance: “En otras palabras, Estados Unidos no ve a China como una amenaza porque pretenda robarle su almuerzo; China es una ‘amenaza’ porque se niega a permitir que Estados Unidos continúe robándole su almuerzo”. Un buen ejemplo.
Otras referencias:
- Canal YouTube The New Atlas: https://www.youtube.com/c/thenewatlas
(Descargar, en PDF)